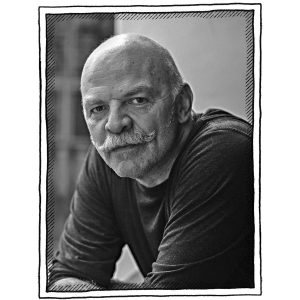Antes de cumplir un mes de la asunción de su cargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, luego de un voluminoso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) –facultad extraordinaria que la Constitución del país le otorga en forma restrictiva–, envió al Congreso una ley denominada ómnibus porque abarca las más variadas materias, con un capítulo dedicado a desestructurar el andamiaje legislativo y burocrático del sistema cultural argentino.
Debo señalar que la promoción de la cultura figuró en el texto constitucional originario del país vecino, que data de 1853, con un mandato expreso al Congreso de promover la «ilustración», en una anacrónica terminología que debe interpretarse dinámicamente como la voluntad de promoción de la cultura en sus más diversas expresiones. En la última reforma constitucional de 1994, se incorporó un nuevo inciso a las facultades del Congreso. Allí se enfatizan estas facultades y se hace una expresa mención a la preservación de los espacios audiovisuales.
En esa reforma, se le otorgó a los tratados y pactos internacionales de derechos humanos igual jerarquía jurídica que la Constitución, y entre esos pactos se encuentra el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que trae muy expresas disposiciones en las obligaciones del Estado respecto de la promoción de los derechos culturales y sus mecanismos de protección, entre otras normas internacionales que también se refieren a la cultura. Es en este marco que deben sancionarse las leyes que dicta el Congreso, que son de jerarquía inferior a la de la Constitución y los tratados, y que, por tanto, no pueden contrariarla. Este proyecto de ley que pomposamente se autodenomina «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» (¿no está ya protegida en la Constitución?) reforma, en unos pocos artículos, el actual sistema normativo que fomenta el cine y el audiovisual del país.
La modificación más severa es la pérdida de la principal fuente de financiamiento del sistema actual, que es el 25 por ciento de la recaudación del organismo que fiscaliza el sistema de comunicación audiovisual, dejando como fondo solo el impuesto del 10 por ciento a la entrada de cine, que ya desde hace décadas dejó de tener la importancia que tuvo en su origen. Si la ley se llegara a sancionar con esta merma de fuente de financiamiento, el daño al sistema de fomento y producción podría ser letal, porque los recursos quedarían restringidos a este mínimo y fluctuante ingreso proveniente de la concurrencia de espectadores al cine y a lo que el Congreso pueda (o no) otorgar mediante la Ley de Presupuesto de cada año.
Detrás de esta medida se esconde un inconveniente mayor: el carácter regresivo de la norma. Esta concibe al audiovisual en su forma de producción y difusión del siglo pasado y no percibe el gran cambio operado en este siglo en el campo audiovisual, con la aparición de nuevos formatos de producción y difusión de obras audiovisuales, que incluye –pero excede– las «películas» nacidas hace un siglo y destinadas a verse en salas cinematográficas. Pero el proyecto empeora el sistema actual de fomento no solo con esta cláusula, sino también con la imposición de un plazo de espera de dos años al productor que perciba un subsidio para volver a solicitarlo, requisito que desconoce la necesaria continuidad que un sistema de producción audiovisual debe tener para constituirse como una industria estable y sólida.
Hay un consenso amplio entre los distintos sectores que integran el cine y las demás expresiones audiovisuales en Argentina sobre la necesidad de un cambio legislativo y su sustitución por un nuevo sistema que contemple la actividad en su dimensión contemporánea. Personas y entidades representativas de la actividad han redactado proyectos de ley para llevar a cabo este cambio, pero ninguno de estos estudios se ve reflejado por la propuesta de reforma que reitera los vicios de técnica legislativa que el actual sistema exhibe. Si bien el entonces Instituto Nacional de Cinematografía tuvo su origen en una primera disposición de fomento del audiovisual en 1957, la normativa actual tiene su matriz en la ley 17.741, sancionada en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y luego fue modificada por varias leyes dictadas ya en democracia, por decretos reglamentarios y resoluciones administrativas que la convierten en un galimatías de compleja interpretación. La norma conserva disposiciones del gobierno autoritario de origen que, aunque no se usen, no son dignas de un país que se percibe como una democracia consolidada. La reforma propuesta no subsana, sino que profundiza esa deficiente técnica al sumar nuevas disposiciones a un cuerpo normativo maquillado durante décadas, ahondando los problemas de interpretación que ayudan siempre a la deficiencia del sistema.
Las críticas efectuadas al costo operativo del instituto tampoco son atacadas de raíz, porque tienen su origen en un DNU del presidente Eduardo Duhalde que, en el año 2002, cambió la naturaleza jurídica del organismo y lo convirtió de entidad autárquica a ente público no estatal, y le otorgó al titular del organismo amplias facultades de disposición de los bienes. Este cambio permitió el acrecentamiento considerable de ese costo operativo, pero el actual proyecto lo mantiene vigente. Propone ponerle un tope a ese costo operativo, que no podrá exceder el 25 por ciento, pero sin advertir que con la merma del financiamiento será muy difícil que pueda atenderse con ese porcentaje el cumplimiento de las obligaciones del personal, que gozan de la estabilidad de los empleados públicos aunque el organismo ya no sea un ente estatal.
Es necesario que el Congreso, en uso de sus facultades propias, pueda rechazar esta reforma y sustituirla por una nueva ley que incorpore a los nuevos protagonistas que tiene el sistema –las plataformas–, acreciente los fondos de fomento y corrija los errores de administración del ente que administra el fondo de fomento, pues nada de esto se logra en la reforma propuesta. El cine argentino lo merece, porque, a pesar de los avatares que tuvo en su historia –que es tan extensa como la historia del cine–, pudo sobreponerse a autoritarismos, censura, persecuciones, ineficacia burocrática, y en cada década dio nacimiento a nuevas generaciones de creadores que le dieron prestigio nacional e internacional, que contaron desde puntos de vista diversos la historia y los conflictos de la sociedad argentina, que se convirtieron en un patrimonio cultural irrenunciable al que hay que seguir fomentando con mecanismos adecuados a la realidad contemporánea. Si Argentina tuvo algunas buenas noticias en los últimos años, las recibió del cine y el fútbol. En el año 2022, cuando la crisis política y económica arreciaba nuevamente, Argentina,1985, de Santiago Mitre, le mostró al mundo la capacidad de contarse que tienen los creadores audiovisuales argentinos, la posibilidad de mostrar otros aspectos del pasado reciente de esa sociedad tan convulsionada.
Este año, durante el agitado proceso electoral, Puán, Los delincuentes, Trenque Lauquen –para nombrar solo algunas de las muchas obras que conmovieron de diferente forma a las audiencias locales y extranjeras– dieron cuenta de la importancia de esta industria cultural para Argentina y América Latina. Y numerosas series fueron estrenadas en diversas plataformas, admiradas por multitudes insospechadas de espectadores.
Ante esta deficiente propuesta que pone en peligro la continuidad de una actividad que está constitucionalmente protegida, los representantes del pueblo y las provincias en las correspondientes cámaras tienen la oportunidad de mostrar su compromiso con la promoción de una expresión artística y de una industria que ha enriquecido al país simbólica y materialmente, con una diversidad que es la marca de la cultura de nuestra época.