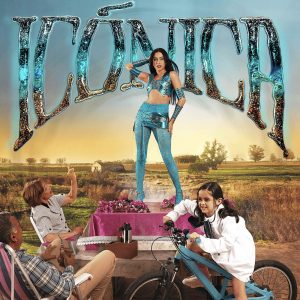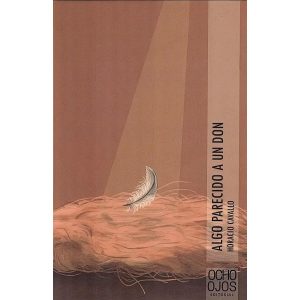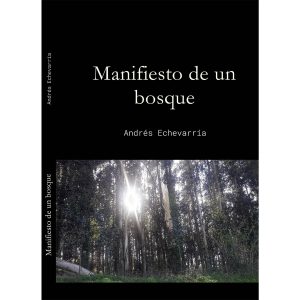Las películas documentales sobre escritores son realmente difíciles de hacer. Al contrario de lo que suele creerse, la literatura es quizás el arte más reacio a ser adaptado en imágenes. Salvo que una esté trabajando sobre algún concretista brasileño, el signo palabra, en su austeridad codificada, es mucho más interesante de apreciar en el papel que en un contexto de imagen en movimiento. No ofrece el swing de la música, hermana natural del séptimo arte; no ostenta la majestuosidad semiótica de la pintura o de la escultura; no hay cuerpos experimentando el espacio como en las artes escénicas. Filmar narrativa, poesía o ensayo en estado puro es, básicamente, estar en problemas. Mariano Llinás lo expresa con maestría en su película Clorindo Testa cuando se empeña en filmar el libro que su padre escribió sobre el arquitecto argentino; filma la tapa y las hojas una vez, otra vez, aquí, allí, así, asá, y lo que obtiene son letras negras sobre blanco, sobre naranja o sobre un sutil amarillento dado por el tiempo. No mucho más.
En ese sentido, que yo recuerde, hay dos títulos de directores latinoamericanos que le hacen verdadero honor a la materia de la literatura: O batuque dos astros (2012), maravilla alucinada de Júlio Bressane sobre Fernando Pessoa, y Un secreto en la caja (2016), de Javier Izquierdo, que curiosamente comparte con este trabajo el uso del significante caja en su título. O no tan curiosamente, ya que en tipografía la caja se refiere a la zona de la página que contiene el texto o a la bandeja compartimentada en la que se guardaban los tipos móviles mecánicos en la imprenta tradicional. Finalmente, lo que importa es que seamos capaces de dimensionar el lío en el que se metió Elisa al decidir filmar un retrato1 de Daniel Chavarría, escritor uruguayo de culto en la literatura cubana que, además, tuvo una vida marcada por esa magia extrema de dolores y posibilidades que rodeaba las vidas de izquierda en la Latinoamérica de los sesenta y los setenta.
Elisa pone en pantalla ese problema y se para en un lugar vulnerable, a veces hasta resignado con respecto a la imposibilidad de filmar el pasado. Se permite una completa libertad en torno a las expectativas de los espectadores y se toma su tiempo para observar, contemplar, incluir material de archivo, dejar que nuestra atención vague, con la suya, por diversos paisajes y cuerpos tropicales. Hay reconstrucciones, placeres sensuales y caprichos visuales, y la sensación es que la estética literaria de Chavarría se cuela, en espíritu, en los intersticios de esta construcción personal cinematográfica que resulta imposible de encasillar y que honra la cita en la que el escritor afirmaba: «Trato de hacer una literatura que esté al alcance de amplios sectores de la población. Pero con dignidad, sin caer en la estúpida lógica mercantilista».
Algunos personajes son increíbles, y Elisa dialoga con ellos con verdadera ternura y simpatía, aunque sin concesiones. La música de Santiago Bogacz es un punto altísimo, con su modernismo vanguardista en diálogo con la evocación consciente de una época. También se nota el cansancio, la dificultad de la búsqueda, el trabajo de años, la tristeza de bucear en una memoria que sigue interpelando a las nuevas generaciones y a la que continuamos dándole vueltas para tratar de entender no solo la política, sino el arte de nuestro continente. Bienvenida esta apuesta documental, su originalidad y su melancólico retrato de ese tiempo que rezumaba una ardiente vitalidad, uno que hoy ya no conocemos y que, como dice Sabina, se ha transformado en una de nuestras peores nostalgias, una que añora lo que nunca jamás sucedió. Nos queda el cine.
- La caja negra, de Elisa Barbosa Riva. Uruguay/Colombia, 2025. ↩︎