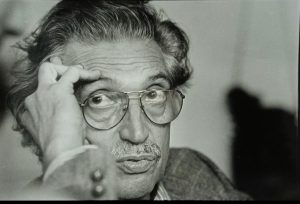El Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo ha expresado con cierta indignación lo que es evidente: un edificio histórico, producto de un concurso público de la época de Terra (suponemos que asesorado por su cuñado, el militar y arquitecto Baldomir), ha sido agredido oficialmente.
Las palabras han sido duras; «perpetrado» pega duro en la semántica, sin duda. Se salpicó incluso, innecesariamente para mi gusto, al artista, aunque hay quien entiende que también debió reflexionar previamente sobre lo adecuado o no de su «lienzo».
Algo de pérdida de paciencia se trasluce en el texto, frustración también. Los historiadores de la arquitectura, y muchos arquitectos que no son historiadores, vienen constatando desde hace tiempo el deterioro del patrimonio construido en Uruguay. Hacer una lista sería cansador, los ejemplos están a la vuelta de la esquina y todos recuerdan alguno. Por cierto, los hay bajo el gobierno de todos los partidos políticos, tanto locales como nacionales; no es justo, como se ha escuchado en ciertos medios, afirmar que es un ataque a este gobierno.
Pero en este caso, las autoridades que debían defender y valorizar su patrimonio, que es mucho, han actuado con apresuramiento e involuntaria ignorancia de lo que el edificio es y representa en la historia de la arquitectura y de la educación uruguaya, y aún más, en la historia de la mujer uruguaya. Pretender «reparar» de esta manera un edificio histórico es un error.
La arquitectura tiene (quizás sea más correcto hablar en plural: las arquitecturas tienen) sus propios códigos lingüísticos, y sus sentidos culturales originales están en la base de las formas, composiciones, materiales, colores, etcétera, que sus autores utilizaron. Obviamente, aquellos contextos originales se transformaron con el tiempo, pero la arquitectura tiene la capacidad de permanecer y hablar con la historia. Esto lo entiende cualquier turista. Forma parte de la cultura colectiva, y hay que cuidarlo.
También es obvio que no todas las obras arquitectónicas tienen la misma calidad. Sufrimos más cuando la obra dañada es de alta calidad o tiene un valor simbólico que trasciende su calidad estética. Ejemplos: el recientemente nombrado monumento de la humanidad por la UNESCO, la ya famosa Iglesia de Cristo Obrero, de Eladio Dieste, en Estación Atlántida (que no recoge éxtasis estéticos unánimes), ya se ha convertido en intocable. Otras edificaciones como la catedral metropolitana, o el Cabildo, o incluso el Palacio Legislativo –cada cual por razones distintas– tienen una amplísima aprobación estética en la sociedad y nadie concibe que puedan ser grafitadas o intervenidas artísticamente. Si en lugar de restaurar la fachada del Cabildo la hubiésemos «reparado» con un mural de cualquier artista, el escándalo hubiese sido fabuloso, aun sin la intervención del Instituto de Historia. Si se hubiese «reparado» la iglesia de Atlántida con un mural, en vez de la cuidadosísima restauración que se hizo hace unos años, no sería Patrimonio de la Humanidad.
Pero otros edificios tienen valores que a veces no son compartidos por todo el mundo, o no han recibido el reconocimiento crítico de Dieste. La arquitectura del siglo XX es siempre muy controversial: son «cajas de zapatos», son frías, son feas… El gusto popular –dicho esto sin prejuicios– prefiere la arquitectura «vieja», ornamentada, pintoresca. Por eso un edificio como el hotel San Rafael de Punta del Este recibió más demostraciones de simpatía que este instituto de enseñanza, ¡de los mismos arquitectos! Con apenas una separación de tres años entre ellos (1936 y 1939), la roncha que genera esta falta de coherencia de estilo todavía (nos) pica a estos arquitectos de la academia.
Lo cierto es que los edificios modernos de Uruguay tienen una calidad extraordinaria, aunque sean difíciles de «pasar». Como ciertas músicas incómodas para quien está acostumbrado a los ritmos bailables. Como la pintura abstracta para quien gusta de los paisajes alpinos.
La cuestión que nos preocupa es que las autoridades competentes no tengan el suficiente criterio cultural como para reconocer y defender este patrimonio de una vanguardia uruguaya. Por el contrario, parecen estar estimulando su intervención. Se aseguró que era una manera de «repararlo». No se hace así. Para restaurar una fachada hay que llamar a gente especializada, que sepa con qué está lidiando y use las técnicas adecuadas. Y eso vale para el mural y para todos los otros enchastres.
La segunda cuestión que se ha discutido es la oportunidad del homenaje a Antonio Grompone. La manera de homenajear a las personas que lo merecen no tiene nada que ver con los criterios de cómo y dónde hacerlo, incluso de determinar si la intervención es permanente o efímera. Otra vez, poner ejemplos es redundante. Incluso los grafitis constituyen una expresión artística respetable, admirable en muchos casos. Pero los próceres no tienen por qué someterse a los criterios apresurados de los políticos, que pueden meter la pata, como cualquiera.
Tercer lío: las pintadas, grafitis, pegatinas y otros enchastres. En una ciudad se encuentran intereses culturales diversos, muchas veces contrapuestos. La ciudad es un «campo de batalla» por la visibilidad. Propagandas políticas, comerciales, expresiones espontáneas, simples enchastres… todos tienen sentido si se analizan, todos están clamando por el sitio más visible y definitivo. Y esto, obviamente, es arduo. Muchas veces hemos reflexionado sobre la inutilidad de este diálogo vocinglero en que todos «hablan» al mismo tiempo y nadie entiende nada. Pero una ciudad de paredes absolutamente limpias sería preocupante. Una falsificación de la realidad social, o el ideal de una dictadura. Al final, en esta batalla por lo visible, los arquitectos (quizás haya que seguir hablando restrictivamente de los arquitectos de la academia) terminamos entreverados en la lucha, haciendo declaraciones de defensa, o mejor, dando el ejemplo en la Universidad de la República, dedicando sistemáticamente recursos al cuidado de nuestras sedes. Y cuidado, muchas veces con la incomprensión de muchos colectivos de nuestra propia casa.
La academia de los arquitectos defiende el patrimonio cultural y pretende que ese patrimonio sea compartido por toda la sociedad, en el máximo de su valor. Que estudiar en un edificio hecho por De los Campos, Puente y Tournier (o de Vilamajó, o de Fresnedo, o de tantos otros) sea motivo de orgullo y suficiente estímulo para cuidarlo.