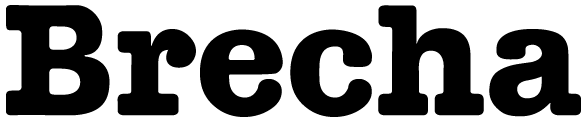La violencia, la criminalidad y la inseguridad han producido profundos cambios sociopolíticos, culturales e ideológicos en las sociedades contemporáneas. Ya no se trata solamente de un conjunto de comportamientos que produce desvíos en ciertas zonas de la estructura social, y que puede ser controlado razonablemente a través de las instituciones o las relaciones informales. La generalización de formas de violencias de distinto orden, así como la multiplicación de las experiencias de victimización y de sentimientos de inseguridad, ha adquirido proporciones inéditas, ha modificado patrones de relaciones sociales y ha comprometido la legitimidad de las instituciones públicas. Sin embargo, y con razón, hemos estado empeñados en buscar las causas del delito –o el motivo desencadenante de toda la violencia– a través de abstracciones reductoras o de lugares comunes concatenados (drogas, valores, marginación, deterioro educativo), aunque también hay lecturas que ponen el ojo en los registros sociales más estructurales a partir de viejas y nuevas desigualdades. Carencias absolutas y relativas, vulnerabilidad, exigencias, expectativas, violencia como respuesta al desprecio, etcétera, son ejes que han prosperado como argumentos para entender una cierta correlación entre la magnitud de los cambios sociales de época y el crecimiento de la violencia y el delito.
Pero esta realidad implica también consecuencias sociales y políticas de primer nivel. Más allá del origen del fenómeno, es importante comprender que aquí está en juego la construcción de un orden sociopolítico para el gobierno de los individuos. La época alumbra nuevas realidades y, a su vez, estas últimas modelan a la primera. Las implicancias de todo esto van más allá del campo del control del delito. La violencia es una fuerza escurridiza y, a la larga, siempre opera como referencia de dominación. Las experiencias de victimización han construido una subjetividad propia de estos tiempos, y los registros emocionales se han forjado en las inmediaciones de la vulnerabilidad y la desprotección. En la vida social, las personas no solo sufren delitos, sino muchas cosas a la vez: carencias, falta de reconocimiento, soledad, impotencia, explotación, ausencia de horizontes. La victimización delictiva nunca viene sola y es una gran aceleradora de resentimientos y desafecciones.
Por si fuera poco, la expansión del punitivismo y la mentalidad de castigo es un dato político y cultural decisivo. La represión y el control han tenido una sofisticada construcción instrumental (dispositivos, tecnologías y estrategias para incapacitar), y al mismo tiempo han operado como retribución y como canalizadores de emociones que producen venganza, supresión, aniquilación. No hay proyecto punitivo sin una base emocional que lo legitime. Y, en ese juego, la política ha oscilado entre la subordinación (para no perder votos) y la promoción (para ganarlos).
Aunque suene poco original, no está de más repetirlo: el problema del punitivismo es que, en sociedades desiguales, siempre se orienta hacia los más pobres y vulnerables. Discursos, leyes y dispositivos se despliegan para el control de la precariedad socioeconómica. Sin embargo, esa performatividad punitiva no se queda solo allí, sino que derrama para todos lados, se cuela en otros conflictos y se transforma en un regulador importante de la mayoría de las interacciones sociales. Puestos en situación, ninguno de nosotros es capaz de resistir esa fuerza cuando se enfoca en aquellos que nos molestan o con los que antagonizamos. Arraigado en su suelo emocional, el punitivismo regresa, una y otra vez, como insumo estratégico para dirimir conflictos.
Esta combinación de fenómenos ha generado cambios culturales e ideológicos, que han sido posibles gracias a un conjunto de prácticas y acciones políticamente orientadas. Nada ocurre por azar y cada resultado de una acción no puede separarse del contexto que lo posibilita. Así, hay ciertos procesos que se han ido apagando o resignificando en el escenario de las nuevas luchas y disputas. Uno de ellos es la victimización que produce el propio Estado. Hay referencias que se han instalado y perduran con increíble fuerza, como la causa de los desaparecidos por el terrorismo de Estado. Pero hay violencias cotidianas que el Estado ejerce en las calles y en las cárceles que se han ido naturalizando a un punto sorprendente. La violencia legal se reproduce casi sin resistencias. O más aún: las resistencias son interpretadas como un obstáculo para el despliegue verdadero de un control eficaz. Los derechos, las garantías y el reconocimiento pierden valor en espacios sociales cargados de sospechas estigmatizantes. Esto va de la mano con la idea de que la vulnerabilidad y la precariedad ya no son fuente legítima de victimización. Las referencias a los malos pobres, al mérito y a la cultura del trabajo cancelan las lógicas más profundas del mundo de la vida de las personas. No puede quien no quiere. Y, bajo el eslogan de que cada uno es dueño de sí mismo, lo que se logra es acallar los conflictos y desestimar las fuentes reales del sufrimiento social.
Por su parte, las violencias que afectan a las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes tienen tal alcance y profundidad que permiten entender el funcionamiento cotidiano de la sociedad. La dominación patriarcal se actualiza en cada conducta violenta, y en ese contexto hemos asistido a la activación de movilizaciones masivas en defensa de los derechos fundamentales. Aun así, la tramitación de esas experiencias de victimización ha contado con fuertes resistencias. La necesidad de ganar posiciones ha llevado el problema al plano punitivo y ha colocado al sistema penal en el centro. La severidad punitiva ha logrado grandes consensos políticos y sociales (pues castigar siempre es la primera opción), pero cuando en el sistema penal las víctimas más vulnerables son defendidas y el foco se coloca en la victimización de los poderosos, los ruidos, las resistencias y las operaciones mediáticas han estado a la orden del día. Producir víctimas falsas, suscitar la idea de que las mujeres y los niños mienten en el ámbito penal para sacar ventajas, y que los hombres están condenados de antemano, es la estrategia básica para retroceder en derechos y desarmar dispositivos institucionales que pueden significar un riesgo para los espacios de poder.
Hoy estamos en una etapa de consolidación de la reversión simbólica de las experiencias de victimización. Los registros emocionales de las víctimas se mantienen como fuerzas culturales poderosas, solo que ahora se trasladan de las víctimas vulnerables a las víctimas de poder. Las estructuras de dominación son las que manifiestan sentirse ofendidas y atacadas. Los hombres creen ser víctimas de las mentiras, los cuerpos policiales reclaman más respeto, los Estados colonialistas dicen solo defenderse, el pensamiento único ve cancelaciones por todas partes, los intelectuales del mercado sufren con cualquier tipo de autonomía universitaria y el capital se incomoda frente a los señalamientos de sindicatos u organizaciones sociales. Como se sabe, nada de esto es una novedad absoluta –se trata de un proceso de lenta gestación–, pero ahora parece tener una resolución hegemónica más clara. Para que esta victimización de los dominantes pueda tener lugar, tienen que darse varias condiciones: un deseo generalizado de castigo, un sentimiento de odio expreso a las víctimas más vulnerables, un vaciamiento del espacio público deliberativo, una polarización inducida (mediante sesgos tecnológicos), un control cotidiano inadvertido, una desafección programada y una legitimación del capital como única fuerza productiva real de la sociedad.
Esta violencia simbólica desde el poder encuentra en el viejo discurso de la libertad una herramienta inestimable. La idea de libertad continúa funcionando en sociedades de individuos –y más en sociedades de individuos heridos–, pero hace tiempo que ha dejado de ser un proyecto universal (si es que alguna vez lo fue), para convertirse en un recurso simbólico de los poderes realmente existentes. A su vez, todo esto tiene un fundamento político y cultural; una economía moral que lo sostiene y una ecuación emocional que urge conocer en profundidad. En sociedades de desigualdad, el sufrimiento de los de abajo ha cambiado la sensibilidad de época. Sin embargo, también aquí existe un despojo, y esos sentimientos han sido apropiados por otros. Los victimarios son ahora las víctimas, y ese despojo será duradero mientras creamos que puede haber libertad en medio del odio, del castigo, de la desigualdad, del abuso, de la explotación, del machismo y del racismo.