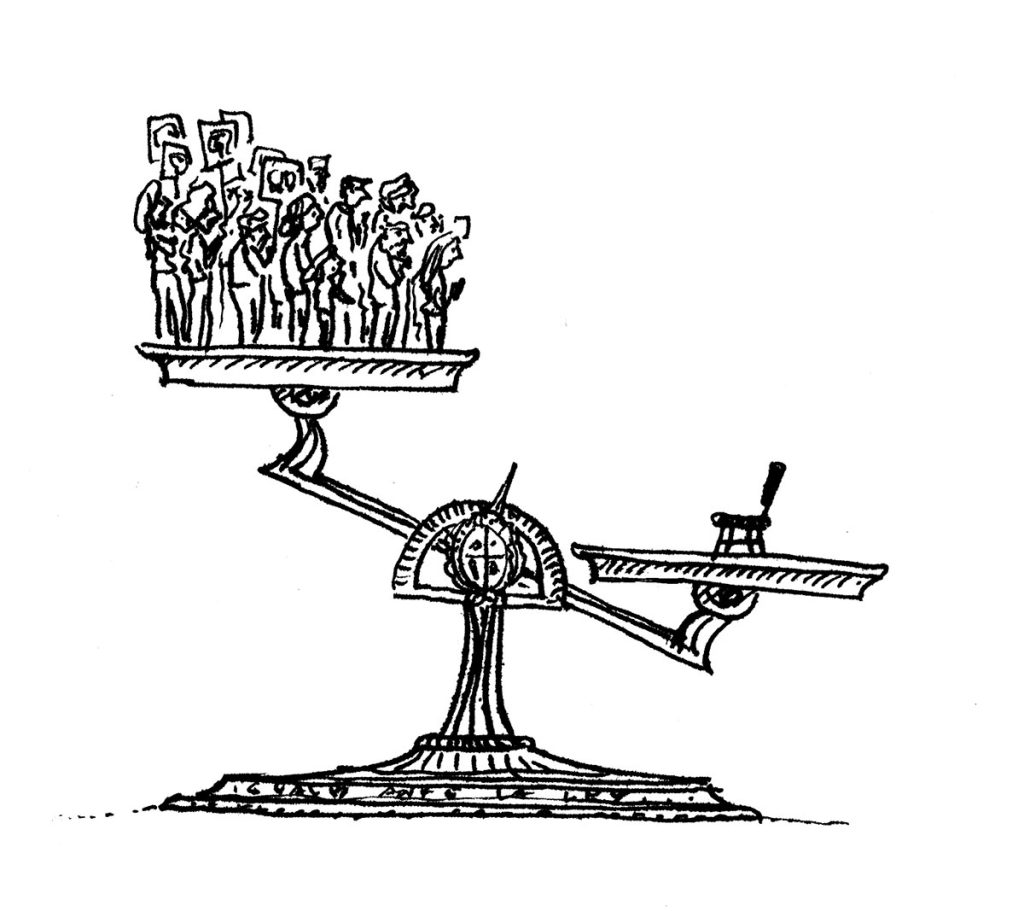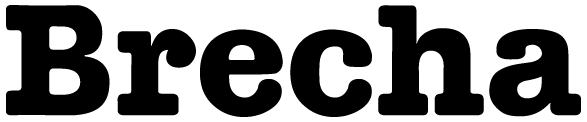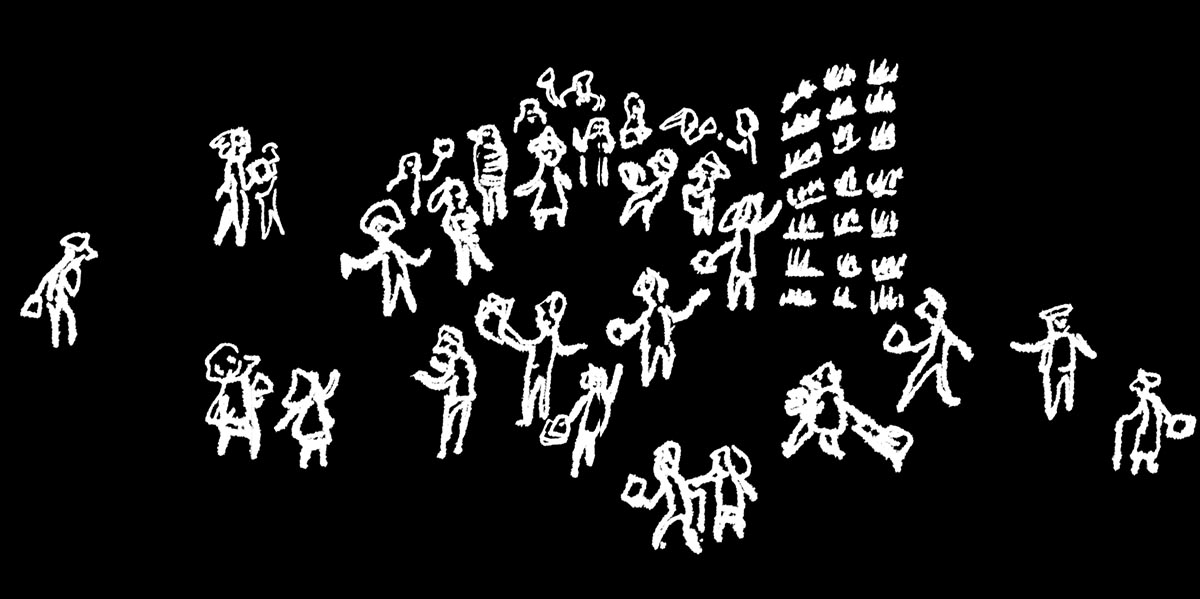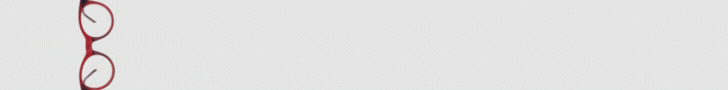La lucha por verdad, justicia y reparación por los crímenes del Plan Cóndor continúa. En el marco de la investigación realizada para el proyecto colaborativo plancondor.org, mapeamos las causas judiciales que, desde los mismos años del Cóndor en los setenta, han investigado los delitos de la coordinación represiva en América del Sur.
Hasta febrero de 2025, había 50 causas penales en los tribunales de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, Italia, Paraguay, Perú y Uruguay. Se dictó por lo menos una sentencia de primera instancia en 35 causas, ocho están en etapa de juicio (oral o escrito), cuatro aún se encuentran en etapa de investigación y tres fueron archivadas.
El país con mayor cantidad de investigaciones es Uruguay (17 causas), seguido de Argentina (14), Chile
(8) e Italia (6); pero la mayor parte de las causas en Uruguay aún están en etapa de instrucción, mientras que en Argentina, Chile e Italia la mayoría ya tuvo sentencia. Estas causas están investigando los casos de 461 víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1981, y los delitos bajo investigación son, principalmente, secuestros, homicidios y torturas. La judicialización de los delitos del Plan Cóndor ha sido posible, sobre todo, gracias a los esfuerzos incesantes de sobrevivientes, familiares, activistas y abogados de derechos humanos, periodistas, profesionales de la justicia y académicos. Estas personas buscadoras de justicia tuvieron que superar las fronteras de varios países, como también muchos obstáculos, para recopilar las pruebas necesarias para realizar los juicios del Cóndor. En las páginas siguientes, relatamos algunos de los avances más recientes en justicia, verdad y reparación.

En Italia, el 9 de julio de 2021, la Corte Suprema de Casación (el máximo tribunal del país) ratificó las sentencias a cadena perpetua de once exoficiales uruguayos y tres chilenos condenados por homicidios en el juicio Plan Cóndor de Roma.
En junio de 1999, cuando aún predominaba la impunidad en el Cono Sur, cinco mujeres uruguayas y una argentina —patrocinadas por el abogado italiano Giancarlo Maniga— habían denunciado ante la Fiscalía de Roma los homicidios de sus familiares que eran ciudadanos italianos. El excapitán de navío uruguayo Jorge Tróccoli
—el único condenado que vivía en Italia por haber huido ahí en 2007, en el intento de escaparse de la actuación de la justicia en Uruguay— fue detenido el 10 de julio de 2021 y trasladado a prisión, donde empezó a cumplir su condena a cadena perpetua.
Un año después, el 14 de julio de 2022, empezaron las audiencias preliminares frente a la Tercera Corte de Assize en Roma, en el segundo juicio por víctimas del Plan Cóndor. El excapitán de navío Tróccoli, que está cumpliendo una pena de cadena perpetua por 26 homicidios, tiene que responder por los asesinatos de tres víctimas:

Rafaela Giuliana Filipazzi, italiana, de 33 años cuando fue secuestrada el 27 de mayo de 1977 en el Hotel Hermitage en Montevideo.

José Agustín Potenza, argentino, exmilitante pe- ronista, músico de 49 años cuando fue apresado con su compañera Rafaela.

Elena Quinteros, uruguaya, militante del PVP, maestra de 30 años al momento de su secuestro en Montevideo el 24 de junio de 1976.
Este segundo juicio surgió en 2019 cuando el abogado italiano Andrea Speranzoni y su colega Alicia Mejía, que habían viajado a Uruguay en 2018, para buscar nuevas pruebas para la etapa de apelación del juicio Cóndor, encontraron documentos relevantes no solo para el juicio en curso, sino para realizar otra denuncia.
Las pruebas —que incluían las fichas de detención de las tres víctimas halladas en el archivo de los Fusileros Navales (FUSNA) en Montevideo— fueron presentadas a la Fiscalía de Roma, y la investigación recayó sobre el fiscal Erminio Amelio.
Quinteros sigue desaparecida, mientras que los restos de Filipazzi y Potenza fueron encontrados en 2013 en una fosa común en un predio de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Paraguay —donde habían sido trasladados en avión en junio de 1977— e identificados en 2016.
Por otra parte, a pesar de la muerte de Pinochet en 2006, la investigación en el episodio Cóndor en Chile continuó con nuevos acusados. La sentencia de apelación se difundió el 25 de julio de 2022. La Corte de Apelaciones de Santiago —integrada por los ministros Jessica González, Loreto Gutiérrez y Jaime Balmaceda—modificó las sentencias de primera instancia de 2018, condenando a un total de 22 exagentes de la DINA por su responsabilidad por siete secuestros y cinco homicidios de víctimas chilenas de la coordinación represiva.
El tribunal de alzada, además, aumentó significativamente las penas de prisión de algunos imputados
—especialmente de los altos mandos de la DINA, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann—. Además, los jueces acogieron por primera vez solicitudes de reparación simbólica demandadas por un familiar —la adquisición de libros de derechos humanos y la institución del Premio Alexei Jaccard Siegler, en nombre de una de las víctimas, para estudiantes de la Universidad de Concepción—. En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Chile confirmó la condena de todos los agentes.
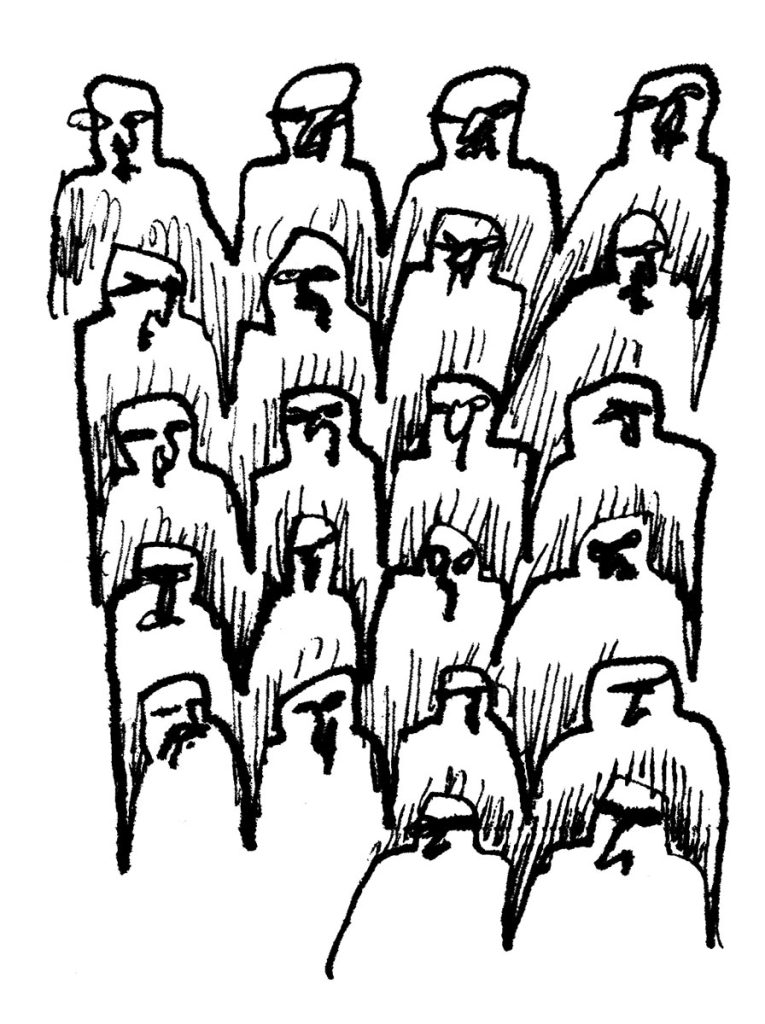
Al mismo tiempo, en el invierno de 2022, en Montevideo, el artista uruguayo-argentino Sebastián Santana estaba trabajando en Cinco en Asunción, el último de tres audiovisuales para ser publicados en el sitio web plancondor.org, todos realizados junto a Pincho Casano- va y Macarena Montañez, de la productora Pozodeagua, y el músico Diego Presa. La realización de esta pieza en particular, que relata la historia de cinco víctimas (Alejandro Logoluso, Dora Marta Landi, José Luis Nell, Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana), llevó a un hecho absolutamente inesperado.
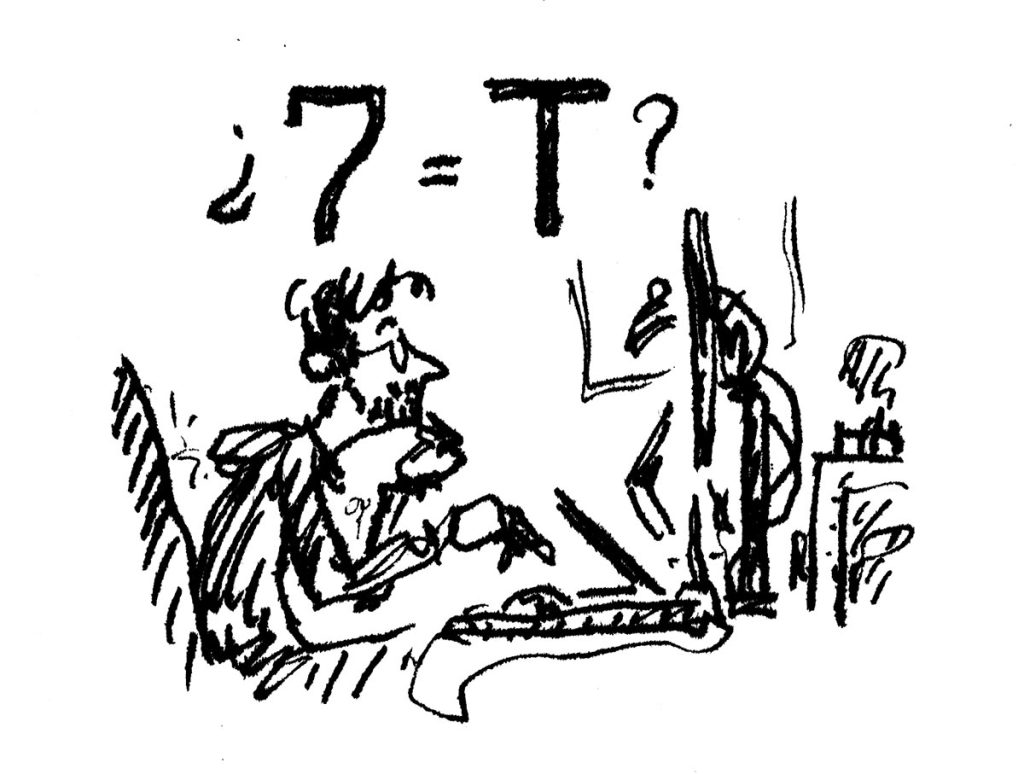
Sebastián quería dibujar de la forma más precisa posible el avión utilizado para trasladar entre Asunción y Buenos Aires al grupo secuestrado. Partiendo del número de la matrícula, mencionado en un documento de los Archivos del Terror de Paraguay, buscó si existían imágenes del avión en Internet.
El 29 de julio, sorprendentemente, halló el avión Hawker Siddeley HS-125: su matrícula era en realidad 5T-30 (y no 5-7-30, como decía el documento paraguayo; probablemente un error de transcripción, como confirmaron las investigaciones de la argentina Anabel Alcaide y el uruguayo Samuel Blixen). Y más extraordinario aún era el hecho de que el avión estaba desde 2008 en Montevideo, en el aeropuerto internacional Ángel S. Adami, en Melilla, a menos de 20 kilómetros de la casa de Sebastián. Algo que nadie había descubierto hasta ese momento.

A miles de kilómetros de Uruguay, el 14 de febrero de 2023, comenzaron en Roma las audiencias en el segundo juicio contra Tróccoli. La investigadora italiana y en ese entonces docente en la Universidad de Oxford, Francesca Lessa, fue la primera en ser escuchada por los magistrados presididos por la jueza Antonella Capri.
Ese día, Francesca declaró por más de tres horas, desentrañando para el tribunal la ola de golpes en América del Sur, las políticas de terrorismo de Estado implementadas y el funcionamiento del Plan Cóndor. Se explayó, además, sobre las tres víctimas (Rafaela Giuliana Filipazzi, José Agustín Potenza y Elena Quinteros): sus trayectorias de vida y de militancia, y los hechos que rodearon sus secuestros en Montevideo en 1976 y 1977; y sobre el imputado Tróccoli, jefe S-2 de inteligencia del FUSNA en ese período.
Casi un año después del hallazgo del avión en Montevideo, y luego de que Sebastián Santana revelara públicamente su existencia y ubicación, los abogados argentinos Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi presentaron, en abril de 2023, denuncias ante tres tribunales federales en Argentina, ya que el aparato es relevante en los procesos Causa Plan Cóndor, Causa circuito ABO (que abarca los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo) y Causa ESMA. Esto se logró gracias a la coordinación entre activistas y personas vinculadas a las causas de derechos humanos de Uruguay y de Argentina, especialmente Virginia Martínez en Montevideo y Graciela Daleo en Buenos Aires.
Tras la presentación de este recurso, se sucedieron varios hechos: el juez argentino Sebastián Casanello, a cargo de la causa Cóndor, tomó declaración a Santana en junio de 2023 para ratificar el hallazgo. Tras ello solicitó a la justicia uruguaya tomar medidas para preservar la aeronave, pedido que recayó en el Juzgado de crimen organizado de 2.° turno, conducido por la jueza María Helena Mainard. La magistrada dispuso una medida
cautelar y además encomendó una pericia que confirmó, oficialmente, que el avión hallado en Melilla fue el avión utilizado en el traslado clandestino. Tras esta constatación, Casanello envió un nuevo exhorto a la justicia de Uruguay, solicitando colaboración para repatriar el aparato. Este pedido fue aceptado por la justicia uruguaya en abril de 2024. La finalización de este proceso, con el traslado del aparato a Argentina, depende del gobierno de ese país. Esto no resulta muy esperanzador en la actualidad, si se consideran las políticas regresivas de la administración del Presidente Javier Milei en materia de derechos humanos.
El avión, que en 1977 era utilizado exclusivamente para el transporte del comandante en jefe de la Armada argentina, Eduardo Massera, fue vendido en 1987 a una empresa privada de ese país. Luego de una serie de compras y ventas, que incluyeron hasta la adaptación del avión para operaciones antigranizo, el aparato fue adquirido por una empresa uruguaya con la finalidad de ser utilizado como taxi aéreo. Desde 2008 el avión está abandonado en Melilla.

Para comienzos de 2025 está previsto, finalmente, el inicio de un juicio con características inéditas para Uruguay en lo que refiere a procesos sobre delitos de la dictadura y el terrorismo de Estado. Este proceso, que debió comenzar en 2024, fue demorado durante más de un año por estrategias dilatorias de la defensa de los imputados, una práctica lamentablemente habitual.

La causa resulta de la unificación, por parte de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, dirigida por el fiscal Ricardo Perciballe, de tres denuncias independientes presentadas entre octubre de 2020 y mayo de 2021:
- una de Gabriela Schroeder (16/10/20), que solicita identificar a los asesinos materiales de su madre, Rosario Barredo, y su compañero, William Whitelaw. Además, exige respuesta judicial por el secuestro de la propia Schroeder y sus hermanos, Victoria y Máximo Whitelaw Barredo, cuando tenían cuatro años, dieciocho y dos meses de vida, respectivamente;
- la presentada por Benjamín Liberoff (4/11/20), que busca respuesta por la desaparición forzada de su padre, Manuel Liberoff;
- y la causa iniciada por familiares de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez Ruiz (18/5/21), que solicitan respuesta sobre los autores materiales de estos magnicidios.
A estas tres solicitudes, se sumó una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (del 19/11/20) que exige al Estado uruguayo cumplir con la sentencia Gelman vs. Uruguay e investigar la desaparición forzada de María Claudia García Iruretagoyena y la supresión de estado civil de Macarena Gelman García. Hasta el momento el caso se había centrado sobre el secuestro y desaparición de María Claudia, sin enfocarse también en Macarena como víctima directa.
La unificación de las tres denuncias con la resolución de la Corte Interamericana, que conforman una única causa, se realizó considerando que los episodios están estrechamente ligados y se corresponden a acciones planificadas a gran escala, que involucraron varias fuerzas represivas de Uruguay y Argentina, trabajando de forma ilegal y clandestina. La lista inicial de víctimas creció exponencialmente al quedar de manifiesto, en la investigación, la concatenación de crímenes en los dos países, en acciones propias del Plan Cóndor, pero también en operativos previos a la oficialización del acuerdo criminal. Se tomaron casos entre febrero de 1974 y octubre de 1976, ya que los episodios denunciados inicialmente se conectan con múltiples situaciones que solamente podrán juzgarse a cabalidad al ser evaluadas en conjunto.
De esta forma, se llegó a la imputación de José Arab, Jorge Silveira, Ricardo Medina, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez por múltiples crímenes: una docena de homicidios, dos desapariciones forzadas, dos casos de suposición (es decir, sustitución o modificación) y supresión de estado civil, junto a decenas de delitos de privación de libertad, lesiones graves, torturas, abuso de autoridad y rapiñas. Ramas y Vázquez fallecieron durante las investigaciones y la confección de la causa, de modo que no podrán ser enjuiciados en este proceso. Así, el juicio será inédito en cuanto al período que los hechos abarcan, por la complejidad de los crímenes investigados y por el involucramiento de múltiples agentes y fuerzas represivas. Además, este proceso será la primera megacausa uruguaya llevada adelante en aplicación del nuevo Código de Proceso Penal de Uruguay. Esto implica, entre varias novedades para el sistema legal uruguayo, que se realizará un juicio oral y público.