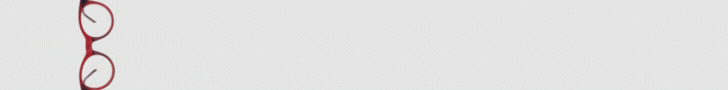Hoy viernes, el gobierno mantendrá su primera reunión con integrantes del consorcio Aguas de Montevideo, responsable del proyecto Neptuno. Allí, según se anunció el miércoles 9, las autoridades propondrán la suspensión de la ejecución del proyecto por 90 días, tiempo en el que pretenden rediscutir con las empresas varios aspectos del acuerdo firmado a comienzos de este año entre el consorcio y el Estado, comandado entonces por Luis Lacalle.
La intención de tomarse esos tres meses ya había sido adelantada por Yamandú Orsi el 25 de marzo, en la conferencia que brindó luego del primer Consejo de Ministros. Ese día, el presidente recordó la posición crítica del gobierno frenteamplista respecto de la iniciativa, pero también señaló que, en virtud de los «compromisos asumidos como Estado» y entendiendo que hay «caminos para avanzar», se decidió convocar a este espacio de negociación. «Lo que hoy establecimos –anunció– es la creación de un grupo de trabajo con el Ministerio de Ambiente, OSE, el Ministerio de Economía y la Corporación Nacional para el Desarrollo con el objetivo claro de no innovar. Lo firmado hace correr plazos, además de compromisos económicos. […] Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo.» Más adelante, el presidente insistió: «En la renegociación estarán todos los elementos que planteamos en la campaña, los que hoy incluso mantienen y sostienen aquellos actores que nosotros pusimos al frente de algunos ministerios y entidades, que dicen claramente cuáles son nuestras diferencias y reparos». Segundos antes, Orsi había aludido a los aspectos ambientales y económicos con los que el gobierno discrepa, sin embargo, su discurso pasó por alto un tercer eje que estuvo en boca de autoridades y dirigentes frenteamplistas: la inconstitucionalidad del proyecto, que, de aceptarse, provocaría la nulidad del contrato firmado. De esa inconstitucionalidad hablaron en su momento Edgardo Ortuño (ahora ministro de Ambiente, antes director de OSE y principal jerarquía opositora a la iniciativa) y también varios legisladores y dirigentes durante la campaña electoral, así como la Mesa Política del Frente Amplio (FA) en San José, departamento donde se ubicarían la toma de agua y la reserva de agua dulce. Condensando esas opiniones, la Mesa Política nacional del FA emitió una declaración el pasado 27 de enero en la que cuestionó la firma del contrato «a pocos días de finalizar el período de gobierno y en el marco de la transición»,
advirtió que la iniciativa «ha sido observada y cuestionada por la enorme mayoría de la academia, la sociedad civil y la población local con argumentos muy contundentes» y recordó que «sobre el proyecto también recaen cuestionamientos sobre su constitucionalidad en relación al artículo 47 de la Constitución».
Entonces, ¿por qué el gobierno pasó por alto la inconstitucionalidad del proyecto? O, si cambió de opinión, ¿por qué no asumió la responsabilidad de explicarlo?
Mientras el gobierno eligió saltearse el obstáculo, este mes será presentado ante la Justicia un recurso de nulidad del contrato basado en la violación de los artículos 47 y 188 de la Constitución. Además, se solicitará una medida cautelar para impedir las obras (o detenerlas, si hubieran comenzado). Ambas acciones son promovidas por el movimiento ambientalista Tucutucu y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Esta última es, nada más y nada menos, la redactora de la reforma constitucional que, sometida a plebiscito en 2004, obtuvo 63,69 por ciento de los votos por los que el agua potable se convirtió en un derecho humano fundamental.
EL ALMA DE LOS HECHOS
El plebiscito de 2004 estableció que «el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales» y reconoció la participación ciudadana en la planificación, la gestión y el control de los recursos hídricos. Fue la última gran victoria popular frente a un proceso de privatización del Estado que tuvo inicio en los noventa. En esos años habían empezado a funcionar en Maldonado y Canelones empresas privadas de agua potable, algunas con capitales transnacionales, que cobraban tarifas bastante superiores a las de OSE por un servicio que muchas veces era deficitario. Lo que pasaba en Uruguay no se alejaba mucho de lo que pasaba en otros países de la región. Bolivia, por ejemplo, recordó este enero los 25 años de la llamada Guerra del Agua, una serie de manifestaciones contrarias a la privatización del servicio de agua en Cochabamba que fueron violentamente reprimidas por el gobierno, con un saldo de cientos de heridos y al menos una persona muerta y con la salida del país de estas empresas, que habían llegado a aumentar 300 por ciento las tarifas a pesar del desmejoramiento del servicio. Detrás de las protestas estaba, también, el temor a la apropiación de los recursos hídricos por parte de las empresas, amparadas en los contratos y leyes firmadas por el Estado, y la destrucción de los sistemas comunales independientes del agua, una forma de gestión tradicional que las poblaciones utilizan para el riego de cultivos.
Este amplio telón fue el que amparó los cambios en la Constitución uruguaya. En el fondo, dice Juan Ceretta, este es un debate que tiene que ver, también, con la mercantilización del agua. Ceretta es el docente responsable de la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que lleva adelante el recurso de nulidad.
El contrato firmado entre el gobierno uruguayo y Aguas de Montevideo establece que el consorcio se hará cargo del diseño, la construcción, la puesta en marcha y el mantenimiento de la infraestructura durante el tiempo del contrato. Además, el privado será el encargado de la gestión de la toma de agua bruta, la gestión y la operación de la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua y la disposición de lodos residuales.
Para salvar el escollo de la inconstitucionalidad, el gobierno anterior se amparó en la triquiñuela de que agua bruta no es agua potable, por lo tanto, puede ser gestionada por un privado sin violar el enunciado del artículo 47, que se refiere al «agua para el consumo humano». Al respecto, en la conversación con el semanario, Ceretta recordó que cuando los impulsores de la reforma de la Constitución le llevaron a Héctor Cassinelli Muñoz la propuesta de redacción para que opinara, el profesor emérito de Derecho Constitucional les sugirió que agregaran que el servicio, además de ser exclusivamente brindado por el Estado, lo sería de manera directa, para evitar que a alguien se le ocurriera agregar a algún privado como intermediario del proceso. El docente también sugirió incorporar un párrafo que estableciera que «toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto», tal como figura hoy en la Constitución.
Sin embargo, la interpretación del gobierno de Lacalle –y parece que la del de Orsi también– choca no solo con los fundamentos y el texto de la reforma, sino también con lo que dicen OSE y la Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía (URSEA). Veamos: según OSE, el abastecimiento de agua potable comienza con la «captación de agua bruta» y termina con la distribución a los hogares. En concreto, el ente establece cuatro etapas en el proceso de potabilización (captación de agua bruta, bombeo hacia la planta, pretratamiento y tratamiento) y luego una etapa más vinculada a la distribución, que es el bombeo del agua hacia la red de distribución, para ser enviada luego a los hogares. Así puede leerse en la web del organismo, que incluye también un esquema con dibujitos por si la lectura genera dudas.
Del mismo modo, la URSEA dice en el apartado «Regulación y fiscalización del servicio público de agua potable» de su sitio web que «la prestación del servicio público de agua potable a terceros comprende desde la captación de agua cruda (superficial o subterránea), su tratamiento o potabilización y el transporte hasta los usuarios». Todas estas etapas son las que deben prestarse directa y exclusivamente por el Estado, según orden constitucional.
Por otro lado, los promotores de la nulidad entienden que el contrato viola el artículo 188 de la Constitución, que establece las formas en que pueden aceptarse capitales privados y la ampliación del patrimonio de los entes autónomos y los servicios descentralizados (en ambos casos se requiere la aprobación por tres quintos de cada cámara del Poder Legislativo). El artículo, en su párrafo final, reforma de 2004 mediante, deja expresa constancia de que esas disposiciones «no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento».
Para saltearse este artículo, el gobierno de Lacalle Pou utilizó una ley de 2002 (anterior a la reforma), sancionada en plena crisis económica, cuando no había recursos para hacer obra pública. Esa ley tuvo por finalidad incentivar a las empresas a presentar proyectos (con su respectiva financiación); en caso de que estos fueran aprobados, el privado proponente correría con ventajas competitivas en la licitación. Además, esa ley habilitó la confidencialidad de las iniciativas presentadas, que recién caería una vez que los proyectos fueran aprobados. Todo eso fue exactamente lo que pasó con Aguas de Montevideo. El consorcio ideó el Neptuno, ganó la licitación y los detalles de la idea se conocieron una vez que el gobierno había dado luz verde, contrariando, además, otro eje fundamental de la reforma constitucional: la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos hídricos. «¿Cómo puede una ley tener más valor que la Constitución?», se preguntan los impulsores de la nulidad.
ENTRE EL TIEMPO Y EL SILENCIO
Desde que el gobierno anunció su intención de renegociar el contrato, un manto de olvido cayó sobre la inconstitucionalidad y el hermetismo sobre cómo y qué se negociará se hizo pesado. Mientras tanto, en San José, el epicentro del proyecto, todavía esperan una explicación. Sofía Mansilla, integrante de Tucutucu y también edila por el FA, dice: «Nosotros entendemos que la Constitución se tiene que respetar y [el debate] tiene que respetar los procesos legales, o sea que debe darse en las comisiones de cuenca. No está bien hacer una mesa aparte». La referencia es a la falta de convocatoria a la comunidad maragata y a la sociedad civil a participar en la mesa de rediscusión, una exigencia basada en la Constitución y aterrizada en la llamada ley de aguas (18.610), que establece los principios rectores de la Política Nacional de Aguas. En su artículo 18, la ley define la participación como «el proceso democrático mediante el cual los usuarios y la sociedad civil devienen en actores fundamentales en cuanto a la planificación, gestión y control de los recursos hídricos, ambiente y territorio», y en el artículo siguiente les otorga «derecho a participar de manera efectiva y real en la formulación, implementación y evaluación de los planes y de las políticas que se establezcan». «Tampoco están los académicos, que son los que han brindado información precisa, no solamente hablando en contra del proyecto, sino dando datos. Para nosotros, los académicos deberían ser como un GACH en momentos de pandemia», apuntó Mansilla.
Por lo bajo, autoridades y dirigentes del FA siguen admitiendo la inconstitucionalidad; incluso por los pasillos circula algún informe jurídico que así lo establece, pero por lo alto lo que suena es el silencio. Quien aceptó conversar con Brecha fue Sebastián Valdomir, diputado por el Movimiento de Participación Popular y actual presidente de la Cámara de Representantes. «Haber firmado el contrato es un capricho y unas ganas deliberadas de condicionar al gobierno futuro, porque le otorgó al consorcio una carta de fuerza que la puede jugar en cualquier momento», dijo. «Ahora –agrega– el Estado está obligado, aun con los reparos que se conocieron durante la discusión, a tratar de resolver tres cosas al mismo tiempo, y para eso es necesario tiempo.» Entonces Valdomir enumera: primero, intentar salirse «de la esfera de un contrato que es inconveniente». Segundo, la necesidad de construir, además de Casupá, una segunda alternativa que garantice el agua potable en la zona metropolitana en caso de algún fenómeno extremo, como una sequía. «Ahí de repente lo que hay que hacer es renegociar todo el diseño ambiental y todo el diseño de la captación de agua que dispone el contrato firmado.» Y tercero, «una necesaria discusión acerca de las inversiones que se necesitan en este momento tan incierto a nivel global y de la economía nacional, la necesidad de sostener algunas iniciativas de inversión que son necesarias. Para atender esos tres frentes, que son complejos en sí mismos y mucho más en su interrelación, es que se necesita tiempo, y el gobierno evidentemente no quiere gastar plata en pagar una multa ni en el diseño de una planta potabilizadora que no va a resolver los problemas, como ya está probado. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar un acuerdo nuevo».
—¿Y la inconstitucionalidad?
—La inconstitucionalidad, y yo creo que el proyecto, tal como fue firmado, tiene problemas a nivel constitucional, es la última carta. ¿Por qué? El temor que yo tendría sería jugar la carta de la inconstitucionalidad, que todo el tratamiento, la distribución y la comercialización del agua estén a cargo de OSE pero con el mismo proyecto, que es una toma de agua en un lugar que no sirve. Entonces, si vamos a renegociar, tratemos de atender las otras dos esferas: que sea un proyecto que genere una vía alternativa de agua potable para la zona metropolitana, de forma complementaria a Casupá y Aguas Corrientes, y que tenga de alguna manera la licencia social, porque claramente Neptuno tiene cuestionamientos, que ya están en la órbita judicial, de las organizaciones territoriales y sociales que han peleado históricamente en Uruguay por el derecho humano al agua. Y si hay que pagar, paguemos por algo que genere puestos de trabajo, que no genere impactos ambientales en la zona y que de alguna manera complemente el abastecimiento de agua potable para la zona de mayor densidad poblacional que tiene el país, que es la zona metropolitana.
—¿Cabe la posibilidad de hacer un nuevo contrato?
—Creo que cabe, sí. Con las cartas arriba de la mesa, este contrato que está firmado por el gobierno anterior no le sirve al Uruguay. Entonces, yo entendería que o vamos por la vía del litigio o vamos por la vía de la renegociación. Y cuando renegociás un contrato, hay un nuevo contrato. Yo lo vería así, pero es a nivel estrictamente personal, porque no estoy participando en la estrategia del gobierno para renegociar esto.
El Frente Amplio y el debate sobre los arbitrajes internacionales
Un tema pendiente
La posibilidad de que los diferendos entre el Estado y el consorcio Aguas de Montevideo encuentren una solución en un arbitraje internacional volvió a poner sobre la mesa la pérdida de soberanía y los costos millonarios para el Estado que estos espacios acarrean (véase «Democracia asediada», 27-II-25). Sobre este tema, el semanario consultó al diputado Sebastián Valdomir. Aquí un resumen de su respuesta:
—Lamentablemente, uno de los temas pendientes de discusión, autocrítica y profundización del análisis en el Frente Amplio en temas internacionales es lo relacionado a nuestra adhesión como país a los contratos de inversión y a los tratados de protección de inversiones, e incluso al tratado de adhesión al tribunal de controversias del Banco Mundial. Nunca se dio una discusión de estas características con la profundidad que requiere ni se hizo un análisis costo-beneficio de cuánto atrae inversiones realmente, cuántos puestos de trabajo genera y cuántos costos ha tenido el Estado por los tratados de inversiones que se firmaron a partir de la década del 90. Las veces que se quiso profundizar en esta discusión no hubo mucho ambiente. Primero por eso que estaba muy presente mientras Danilo [Astori] vivía, que era cuidar las reglas del juego y las certezas del país a la hora de atraer inversiones; yo creo que ese argumento frenó cualquier tipo de análisis profundo sobre para qué sirven los tratados de protección de inversiones.