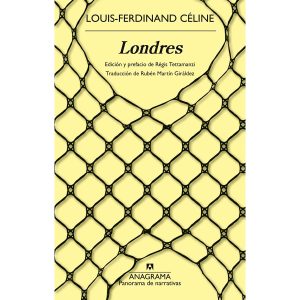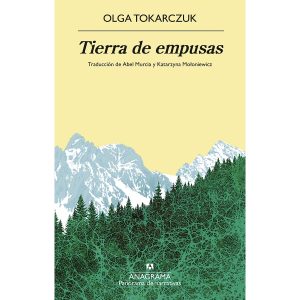Si bien la idea de un movimiento contra la dirección usual del tiempo, sea en retroceso hacia el pasado o en avance acelerado hacia el futuro, puede rastrearse hasta la literatura clásica china (en el «suplemento» a la novela Viaje al oeste, de Dong Yue, publicado en 1641, uno de los personajes retrocede hasta el pasado ancestral gracias a un espejo mágico) o, más notoriamente, a relatos del siglo XIX como Rip van Winkle (Washington Irving, 1819), Canción de Navidad (Charles Dickens, 1843) o Un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo (Mark Twain, 1889), fue la novela La máquina del tiempo (H. G. Wells, 1895) la que estableció el paradigma dominante de los relatos de viajes temporales.
En ella –y en su larguísima estela de seguidoras– el artefacto capaz de agenciar el desplazamiento quedó presentado como una máquina y no desde la intervención de una forma de magia o un subterfugio psicológico, de manera que esta novela reclamó el tópico del viaje en el tiempo para lo que décadas más tarde sería llamado ciencia ficción. Este género exploraría después distintas alternativas a la hora de narrar estos movimientos; así, por ejemplo, aparecieron relatos que debaten la posibilidad o la imposibilidad de modificar la historia, relatos en los que un viaje al futuro y un subsiguiente retorno al presente terminan por funcionar como advertencia para modificar el rumbo de los acontecimientos, y relatos centrados en las paradojas.
Dado que es parte de la naturaleza de los géneros apelar tanto a una forma de familiaridad (por la que el lector reconozca el texto en cuestión como perteneciente al género que quiere leer) como a la necesidad de producir una variante novedosa (por la que el texto en cuestión sea recibido como nuevo u «original», capaz de hacer un aporte a la concebible tradición sobre el tema elegido), el tópico de viajes en el tiempo atravesó una historia de agotamientos y exploraciones, muchas veces clasificables dentro de dos grandes vertientes: la de la «línea de tiempo incambiable» (por la que no se puede modificar el pasado, como en la película Doce monos) y la de la «línea de tiempo modificable», por la que un cambio en el pasado altera el presente (como en el cuento de Ray Bradbury «El sonido de un trueno»), y en la que cabe distinguir, a su vez, la subcategoría de cambios que producen líneas de tiempo alternativas o «mundos paralelos» que coexisten.
A su vez, las ya mencionadas paradojas suelen redundar en dos variantes: la de la paradoja «del abuelo», por la que el protagonista del relato termina evitando su propia concepción (asesinando a su abuelo, por ejemplo) e incurriendo, por tanto, en una negación lógica, y la de la paradoja bootstrap, así llamada por el cuento de Robert Heinlein, «By His Bootstraps», a veces traducido como «Por sus propios medios», en el que el protagonista se convierte en su propio progenitor. Una generalización de esta paradoja es el «loop autocausal», por el que un efecto deviene su propia causa, como en la saga cinematográfica Terminator, en la que Skynet, una inteligencia artificial del futuro, está a punto de exterminar a la humanidad y para finalizar su tarea envía un robot asesino a 1984 para que mate a la madre de quien se convertirá en el líder de la única resistencia humana: el robot fracasa, pero sus componentes son recuperados por ingenieros que, con el tiempo, resultan ser quienes diseñan Skynet.
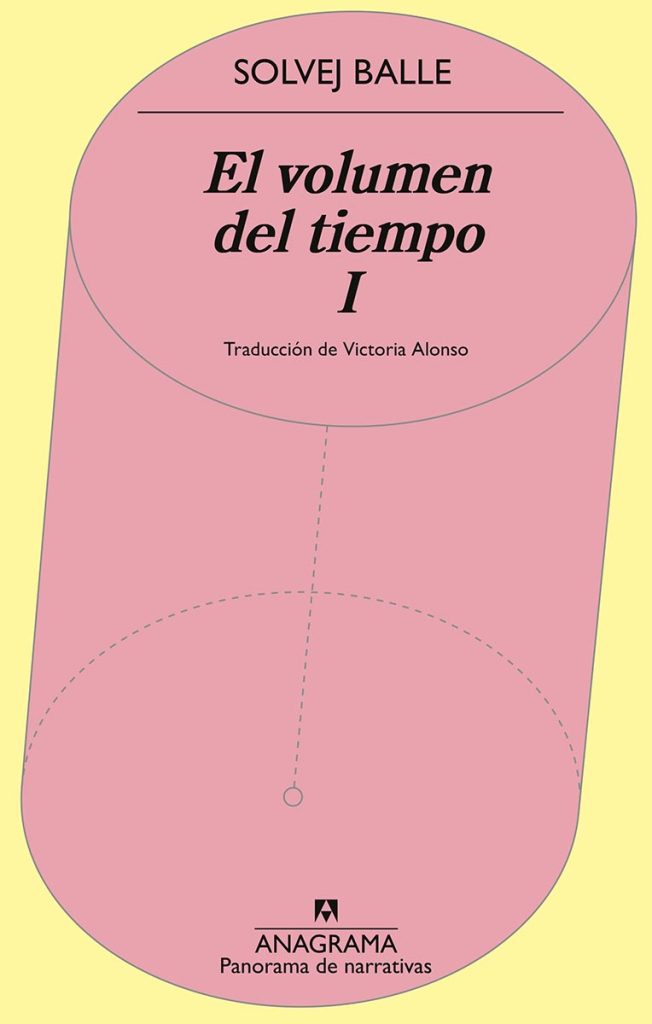
Si habilitamos, entonces, la categoría de «recorridos extraños en el tiempo» –para la cual el filósofo inglés Nick Land propuso la noción de templexity, o templejidad, neologismo que reúne la idea de complejidad con la de tiempo–, comparecen también ficciones que no nos vemos usualmente tentados a clasificar como relatos de viajes en el tiempo, ante todo por no resonar bien con el paradigma popularizado por Wells. Por ejemplo, en la película El día de la marmota (Groundhog Day, Harold Ramis, 1993), el protagonista –interpretado por Bill Murray– viaja a Punxsutawney, una pequeña ciudad en Pensilvania, donde experimentará la repetición del día 2 de febrero: cada mañana despierta en su habitación de hotel y constata que, una vez más, está viviendo ese día específico, atrapado en una reiteración sin salida. Su tiempo subjetivo avanza (él recuerda cada repetición del 2 de febrero y es capaz de aprender de cada alternativa en su camino a lo largo de ese día y ensayar variantes), pero el universal o colectivo permanece fijo en el retorno de la misma fecha: dicho de otra manera, la trayectoria en el tiempo del protagonista se desengancha de la del resto del universo, y mientras una es lineal y avanza indefinidamente, la otra se reinicia a diario.
18 DE NOVIEMBRE
Algo similar encontramos en la reciente serie o saga El volumen del tiempo, de la escritora danesa Solvej Balle (1962), que consiste hasta la fecha en cinco (sobre un total proyectado de siete) novelas en danés, dos de ellas ya traducidas al castellano. Su protagonista es una librera especializada en libros antiguos, que vive con su marido en un pueblo rural francés, y que el 18 de noviembre viaja a París a comprar libros, se aloja en un hotel, visita a un amigo numismático que le regala un sestercio romano, se quema una mano accidentalmente con una estufa y, avanzada ya la noche, regresa a su hotel, donde venda la herida y se queda dormida junto al sestercio y los libros. Cuando despierta, al igual que el protagonista de El día de la marmota, descubre que para el resto del mundo se está repitiendo el 18 de noviembre; ella, sin embargo, recuerda todo lo vivido el día anterior, tiene consigo el sestercio y los libros, y la quemadura que vendó la noche anterior sigue allí.
Aquí comienzan las diferencias con la película de Ramis. Mientras que en esta las reglas eran aparentemente simples: 1) el tiempo del protagonista avanza linealmente mientras el del mundo sigue presa de un loop que repite el mismo día; 2) el protagonista recuerda cada iteración del día en cuestión, pero está limitado en el espacio por despertar invariablemente en su habitación de hotel, haga lo que haga durante el día, y 3) nada de lo hecho en una iteración afecta a la siguiente, por lo que el protagonista es incapaz de retener objetos, las de El volumen del tiempo no solo son más complejas, sino que su revelación al lector –su inferencia por parte de la protagonista– es incompleta o problemática.
La protagonista pronto descubre que no está atada a un lugar específico y que, por tanto, puede vivir el 18 de noviembre donde ella lo desee. Las primeras reiteraciones del 18 de noviembre, de hecho, las revive en su propia casa; después de tomar un tren hacia su pueblo y llegar cerca de medianoche, se acuesta en su cama y se duerme; cuando despierta, su marido le pregunta, sorprendido, qué está haciendo allí (porque, naturalmente, el 18 de noviembre ella debía estar buscando libros por las calles de París).
La novela está organizada como entradas de un diario o anotaciones designadas por el número de la iteración (el decimocuarto 18 de noviembre, el vigésimo primero, el quincuagésimo cuarto, etcétera), en las que la protagonista narra sus experimentos con el tiempo –y está no solo tratando de entender las reglas de la repetición, sino, especialmente, de abandonar el loop en que se vio atrapada–. Que permanezcamos como lectores atados a su punto de vista es uno de los aciertos más evidentes de la saga, ya que acompañamos de cerca a su protagonista en los cambios que experimenta su subjetividad. Así, para tratarse, en sentido amplio, de una novela sobre «viajes en el tiempo» (o, como decíamos más arriba, sobre una trayectoria anómala en el tiempo), El volumen del tiempo prescinde de buena parte de los lugares comunes que tramarían una pertenencia más acusada al género de la ciencia ficción (al cual de todas formas pertenece si admitimos que la templejidad como tema narrativo es uno de los temas propios de este género, entendido en un sentido lo suficientemente amplio como para prescindir de las explicaciones científicas y la tecnología especulativa) y nos ofrece, en particular en su primera entrega, un examen casi proustiano de la sensibilidad y la memoria de su protagonista y narradora, que desmenuza su percepción alterada del tiempo para construir un mundo de extrañeza sobrecogedora.
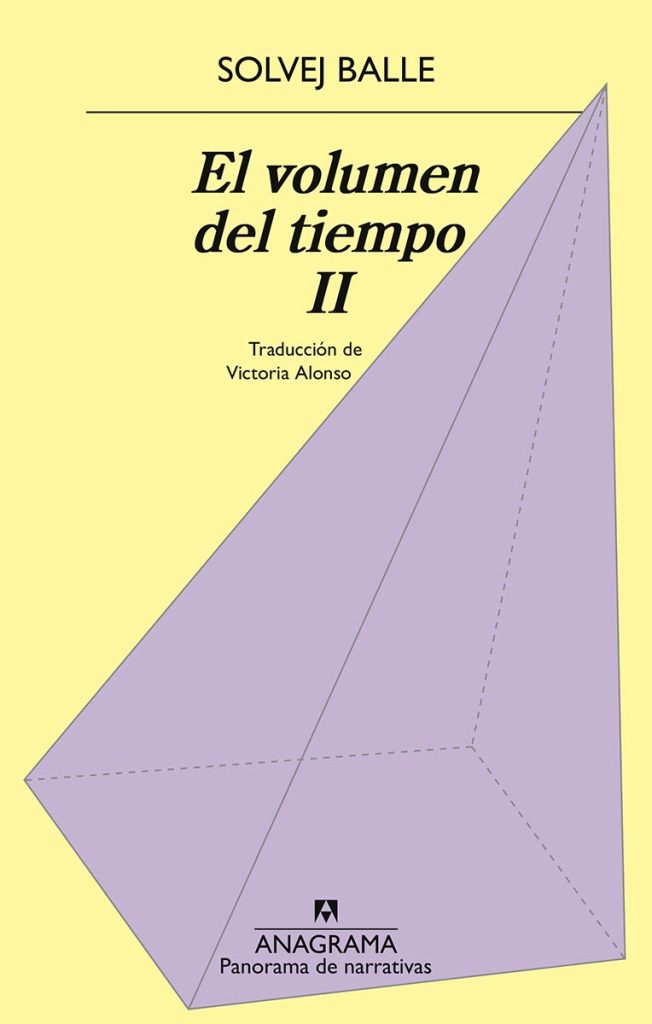
La trama del primer volumen termina por alinearse con un eje específico: la protagonista especula con la posibilidad de que, si una vez pasado un año de su tiempo subjetivo (es decir, 365 iteraciones del 18 de noviembre), ella lograra repetir exactamente el día original, quizá podría emerger así una salida del loop. Así, este primer año-dentro-del-día, por llamarlo de alguna manera, se convierte en una suerte de territorio trazado por encima del loop temporal, en una articulación del tiempo subjetivo de la protagonista con (o sobre) el universal (y es interesante notar que todo ese tiempo pasa para ella no solo en términos de registro en la memoria, sino además en cuanto a la sanación de la quemadura, aunque no al nivel del crecimiento del cabello o de cambios más notorios en el cuerpo). Spoilers aparte, esta idea de un mapeo de la relación entre ambos tiempos produce a su vez buena parte del volumen II, en el que la protagonista rastreará las estaciones del año y buscará desplazarse desde el otoño en que se encuentra originalmente a un invierno –es decir, una latitud más boreal en la que se pueda encontrar nieves y hielos– o a una primavera, y, llegado el momento, a un verano –una latitud más cercana al ecuador.
La idea de soledad comparece rápidamente y es fácil ver a la protagonista como una suerte de náufraga, una Robinson Crusoe en un mundo paradójicamente atestado de personas desconectadas de ella en el tiempo. En el primer volumen rápidamente se vuelve agotador tener que explicar al marido una y otra vez, iteración tras iteración, el retorno del 18 de noviembre; la primera solución que concibe la protagonista es esconderse en una habitación para huéspedes (como es posible tener un conocimiento preciso de qué hace/hizo/hará el marido durante el 18 de noviembre, se sigue que es posible evitarlo todo el tiempo y no dejarse ver ni tener que interactuar con él), pero pronto ese encierro la satura y decide alquilar una casa. Aquí es interesante notar que su tarjeta de débito comienza cada iteración con exactamente la misma cantidad de dinero (la que había en su cuenta bancaria asociada el 18 de noviembre original) y, por tanto, comprendemos (esta es otra de las reglas peculiares de la situación) que sin importar cuánto gaste durante cada repetición del día en el siguiente volverá a estar disponible la misma cantidad de dinero. A la vez, todo aquello que la protagonista adquiere y retiene consigo (como había pasado con los libros comprados en el 18 de noviembre original) se mantiene tras las repeticiones: por esa razón es que puede llenar página tras página de un cuaderno en el que registra sus pensamientos en cada iteración y encontrar, cuando el día se reinicia, que lo escrito en su ayer subjetivo no se ha borrado. Otros objetos, sin embargo, se pierden: el sestercio regalado por su amigo parisino, por ejemplo, regresa a la tienda de este, una vez que la protagonista se desprende de él al regalárselo a su marido.

Esa soledad robinsoniana tiene, evidentemente, una solución narrativa fácil, y es de esperar que en el tomo III (una vez más, la categoría de spoiler es difícil de manejar en un proyecto narrativo como este) aparezca, en efecto, otra persona atrapada en el 18 de noviembre y que esta pueda intercambiar sus propios descubrimientos con la protagonista. Esto implicaría una serie amplísima de posibilidades narrativas y también de o bien cerrar la explicación de las reglas particulares de la situación o bien abrirlas todavía más y problematizarlas en una dirección de extrañeza creciente, casi weird (de hecho, la literatura extraña o weird suele lidiar con recorridos anómalos del tiempo, por ejemplo, en la nouvelle The Shadow out of Time, traducida a veces como En la noche de los tiempos y a veces como La sombra fuera del tiempo, de H. P. Lovecraft).
En ese sentido, con menos de un tercio del proyecto completo disponible en castellano, se impone pensar que un examen de la obra completa revelará todavía más ideas fascinantes y momentos sobrecogedores –ambas categorías abundan en los dos volúmenes publicados–; lo cierto es que la muestra disponible es más que exitosa a la hora de plantarnos el deseo de seguir adelante, iteración tras iteración, hasta dar con la salida (si es que la hay) a este 18 de noviembre, día que bien podría pasar a la historia –junto con el joyceano 16 de junio– como el más largo y más rico de la literatura.