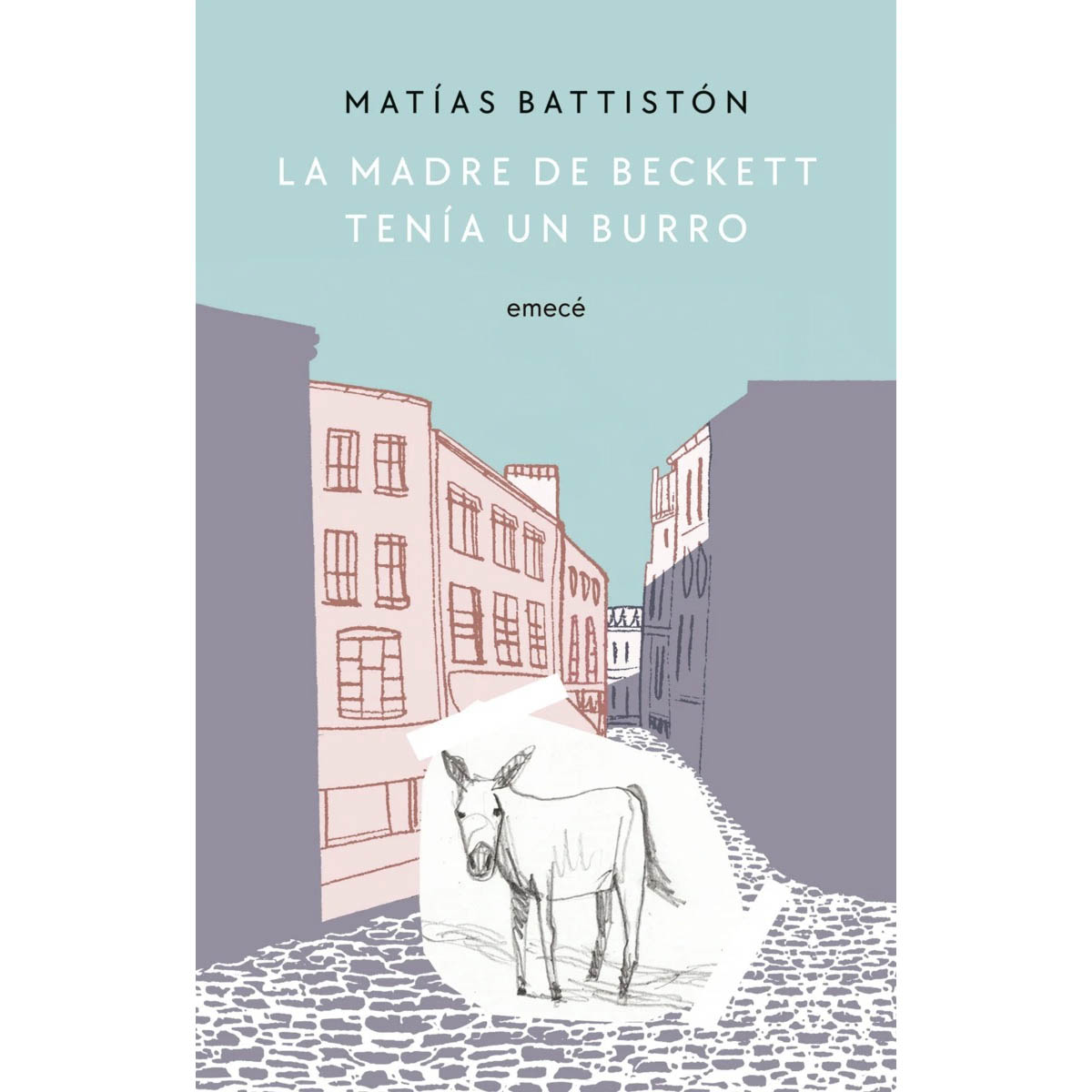Pocas tareas intelectuales alcanzan la complejidad que produce una traducción literaria. Enfrentado a un texto en otro idioma, el traductor no solo debe escanciar en el odre de su lengua la sustancia estrictamente léxica del original, sino que, además, con los recursos de su propia escritura, debe mantener la cadencia que sustenta el estilo del autor que traduce. Permítaseme citar acá al maestro Vladimir Nabokov, que, al describir en un pasaje de su novela Barra siniestra la labor de un traductor de Shakespeare, dice (en traducción de J. Ferrer Aleu): «Era como si alguien que hubiese visto cierto roble (llamado en adelante A individual) que crecía en cierto país y proyectaba su propia sombra única sobre el suelo verde y pardo, hubiese procedido a levantar en su jardín una máquina prodigiosamente complicada que, en sí misma, fuese tan distinta de aquel o de cualquier otro árbol como lo son la inspiración y el lenguaje del traductor de los del autor del original, pero que, gracias a ingeniosas combinaciones de piezas, efectos de luz y motores creadores de brisa, proyectaría una vez terminada, una sombra exactamente parecida a la de A Individual: la misma silueta que cambia de la misma manera, con las mismas dobles y sencillas manchas de sol que ondulan en la misma posición, a la misma hora del día».
Esa labor prodigiosa, que enfrenta a un hombre con un texto y con las reglas de dos idiomas diferentes durante un lapso de tiempo variable, muchas veces ignorada por lectores, críticos literarios y hasta por los propios editores (a esta altura del partido es un gesto de deslealtad intelectual omitir el nombre del traductor en la portada de un libro traducido), se encuentra en el centro del libro La madre de Beckett tenía un burro, del escritor y traductor bonaerense Matías Battistón (1986), un poliédrico diario de traducción que dinamita los diques de las estructuras literarias, canibaliza la materia ensayística y se lee como una novela.
Battistón, traductor de autores tan diversos como Roland Barthes, Virginia Woolf, John Cage, Fernando Pessoa y Gertrude Stein, arranca su diario en una habitación sin calefaccionar de una Dublín nocturna y congelada. Abrigado hasta las orejas, se enfrenta a la tarea de traducir Molloy, Malone muere y El innombrable, la inmortal trilogía de Samuel Beckett, además de otros libros para los que había sido contratado. Fatigador de bibliotecas y de la deep web, frecuentador de biografías, artículos, reseñas, memorias y demás paratextos que rodean las obras que traduce, Battistón ha encontrado un dato tan irrefutable como inútil: «La madre de Beckett tenía un burro».
Además de los eventuales hallazgos, dubitaciones, revelaciones y puntos muertos a los que arriba un traductor durante su tarea, también se despliega ante él una masa de información variopinta, que puede ser utilizada para alumbrar cierto pasaje en una eventual nota al pie o quedar boyando sin más entre las carpetas y apuntes de trabajo. «Con lo que queda afuera al traducir, con lo que anoto en cuadernos y archivos que después no abro nunca más, con lo que me sigue rondando en la cabeza un tiempo hasta apagarse, se podría armar un libro», escribe Battistón en las páginas iniciales, a modo de tesis y de justificación del propio texto que el lector tiene entre manos.
* * *
Así, en las 200 páginas que siguen, el traductor exhibe un repertorio de historias, personajes, situaciones, anécdotas y conexiones múltiples que, lejos de dispersarse en una galaxia de pura miscelánea acumulativa, se ensambla de cuidadosa forma hasta llegar a la entrada final del diario, auténtico cenit de La madre de Beckett tenía un burro.
Atraviesan las páginas de este novedoso libro de Battistón situaciones y personajes, como el crítico y galerista Jean Frémon, autor del pequeño libro A Beckett le aprietan sus zapatos; los sistemas de traducción contrapuestos de Erri de Luca y César Aira; la increíble historia de Gilles Chahine y su sufrida traducción de Ada o el ardor, de Nabokov; la labor de José Bianco como traductor de la editorial Sur; los hallazgos que depara Malone morre, la traducción al portugués que el poeta Paulo Leminski publicó en 1986; la labor de Giorgio Manganelli como evaluador de pruebas de traducción al italiano; las consideraciones del poeta paraguayo Elvio Romero sobre la labor como traductor del poeta Alberto Girri («Girri destruyó la poesía argentina. Nadie recuerda sus versos. Con sus traducciones destruyó el lenguaje español»); la pléyade reunida alrededor de la revista literaria Merlin, publicada en París entre 1952 y 1954; el oscuro final de Rudolf Klement, traductor al alemán de Trotski; el vínculo entre Beckett y el poeta Patrick Bowles y el de Jorge Luis Borges con su traductor al inglés, Norman Thomas Di Giovanni; la correspondencia entre Rosa Chacel y Ana María Moix; la presunta traducción emprendida por Juan José Saer de un texto de Beckett en inglés, y la traducción al inglés que el escritor William Carlos Williams emprendió junto con su madre octogenaria y casi ciega de El perro y la calentura, de don Francisco de Quevedo.
Con una cualidad notable para ensamblar historias y datos diversos y una prosa precisa, no exenta de bienvenidos giros sardónicos, Matías Battistón escribió un libro personalísimo, que por ciertas derivas del oficio dialoga muy bien con Se vive y se traduce, de la poeta y también traductora argentina Laura Wittner, y que tiene como modelos lejanos a Nuevo museo del chisme, de Edgardo Cozarinsky, y Palacio de olvido, de Alberto Tabbia, pero que constituye en sí mismo un particular objeto editorial que le permite al lector, entre otras cosas, contemplar la extrañeza y el desafío que a todo traductor le provoca aquel nabokoviano A Individual.