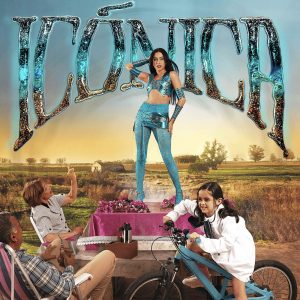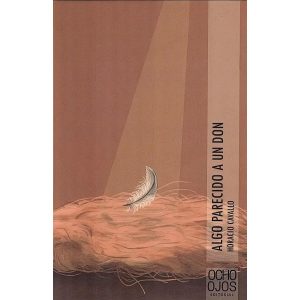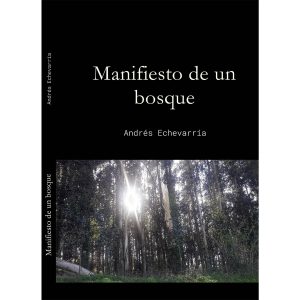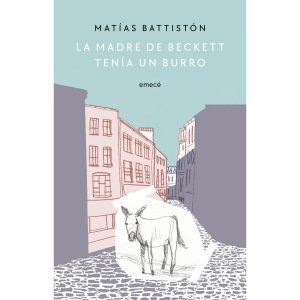Entre las innumerables pérdidas que le han impuesto a la cotidianeidad el flujo constante de estímulos, la geolocalización permanente y la intercomunicación llevada al paroxismo a través de dispositivos tecnológicos y redes sociales, se encuentran la atención sostenida y la capacidad de asombro. ¿Para qué concentrarse un par de horas en la proyección de una película o en la lectura prolongada de un libro si en ese mismo tiempo se pueden ver cientos de reels y de memes, intercambiar videos, chistes, capturas de pantallas, emojis y otras construcciones virtuales con diversos interlocutores, manteniendo así un vínculo más activo con el entorno que la soledad e introspección que requieren un filme o una novela?
Acostumbradas a asimilar a diario un auténtico tropel de información por el simple acto de deslizar el dedo sobre una pantalla, muchas personas ya no se inmutan ante lo que puede definirse como una historia bien contada. Así, por ejemplo, un cuento de Raymond Carver pierde por goleada ante el video de un minuto de un influencer que se apronta a saltar al vacío o la secuencia de un perro que arrastra entre sus fauces una manguera se vuelve más llamativa que una película de David Lynch. Para no hablar, por supuesto, de todas esas abominables creaciones de inteligencia artificial que saturan las redes, compartidas, comentadas y ensalzadas por millones de usuarios que pueden ejemplificarse con la conmovedora y reciente visita de Paul McCartney y Bob Dylan a un convaleciente Phil Collins en el hospital. Ante tamaño berenjenal de ruido que machaca y corroe el sistema de percepción, la capacidad crítica y la posibilidad de encantamiento, cada vez resulta más difícil no ya abrir un libro y sostener la lectura durante un buen rato, sino, y sobre todo, sorprenderse ante lo que transmite la letra impresa.
Los seis cuentos que componen El buen mal, el último libro publicado a la fecha por la escritora bonaerense, residente desde hace años en Berlín, Samanta Schweblin (1978), no solo se yerguen como una demostración cabal de que es posible derrotar la contingencia expuesta más arriba, sino que ofician como un contundente manifiesto acerca de la extrañeza de lo cotidiano. Hace unos meses, entrevistada en Página 12, Schweblin citó una frase de la filósofa francesa Simone Weil que siempre la ha deslumbrado y la acompaña: «La atención absoluta, sin mezcla, es oración. Cada vez que prestamos verdadera atención, destruimos una parte del mal que hay en nosotros». La frase oficia de motor secreto (y no tanto) de los cuentos que acá se comentan, estableciendo que está en la mirada –de la autora primero, de los personajes luego– el elemento desencadenante para enrostrar la extrañeza del mundo.
EL FLUJO DE LA EXTRAÑEZA
«El ojo en la garganta», el relato más extenso del volumen, ejemplifica, a partir del suceso que lo genera, la puesta en tensión (y en palabras) de esa apropiación de lo raro que anida en lo cotidiano. Cabe aclarar que no se trata de un elemento necesariamente novedoso en la obra de Schweblin, pues puede apreciárselo ya en los cuentos iniciales de El núcleo del disturbio (2002) o en la no del todo bien lograda novela Distancia de rescate (2014). Cuando niño, el narrador de «El ojo…» se tragó la pila de una calculadora digital. Las consecuencias del suceso («La humedad interna del cuerpo ha puesto en marcha la corriente de la batería, que agujereó el esófago con una quemadura oscura y profunda. El litio, oculto en su corazón metálico, ha sido liberado. Las cuerdas vocales están dañadas y hay lesiones en la laringe, por el reflujo») no solo repercuten en el niño que practicó su curiosidad en un descuido del padre que estaba a su cargo, sino en el propio progenitor, que será el verdadero protagonista del relato y que no podrá separarse jamás de los segundos fatales en los que no miró al hijo que se movía por el piso. Es notable como Schweblin trabaja en este cuento las fisuras entre lo dicho y lo no dicho, al tiempo que describe el desmoronamiento de un matrimonio a partir del corrimiento del foco sobre los hechos, en la senda de lo que realizó Richard Brautigan en su brillante novelita Willard y sus trofeos de bolos: un perverso misterio.
Otros cuentos de El buen mal hurgan la extrañeza de la cotidianeidad a partir del vínculo de sus personajes con animales domésticos: un conejo en «Bienvenida a la comunidad», un gato en «William en la ventana» y un caballo en «Un animal fabuloso».
Las dos piezas finales, «La mujer de Atlántida» y «El Superior hace una visita», que pueden leerse de manera especular, desarrollan las relaciones de sus dos protagonistas con dos ancianas: una poetisa alcohólica propensa al suicidio que vive en un balneario y la residente de una clínica geriátrica bajo la custodia de un perturbador hijo delincuente. En todos los casos, en todos los cuentos, además de la apropiación de esa rareza doméstica antes señalada, la autora hace gala de un soberbio manejo de la composición narrativa al momento de presentar situaciones y personajes: no hay firuletes introspectivos ni trampas argumentales que dilaten la acción y ya desde el arranque, desde el párrafo inicial, el lector se encuentra inmerso en el tiempo y la sustancia del relato. Esa cualidad para contar historias a la vieja usanza no solo ubica a Samanta Schweblin en el sitial de una larga y rica tradición de cuentistas en nuestro idioma –piénsese, por ejemplo, en la Silvina Ocampo de Los días de la noche–, sino que la distancia de toda esa literatura efímera y pretenciosa que inunda góndolas y bateas de librerías semana tras semana. Los cuentos de El buen mal se leen con un ojo puesto en el placer de una brillante composición estilística y el otro atento al despunte de extrañamiento que puede surgir en cualquier momento alrededor del lector. Y eso nunca logrará ser superado por los reels y los memes mejor acabados.