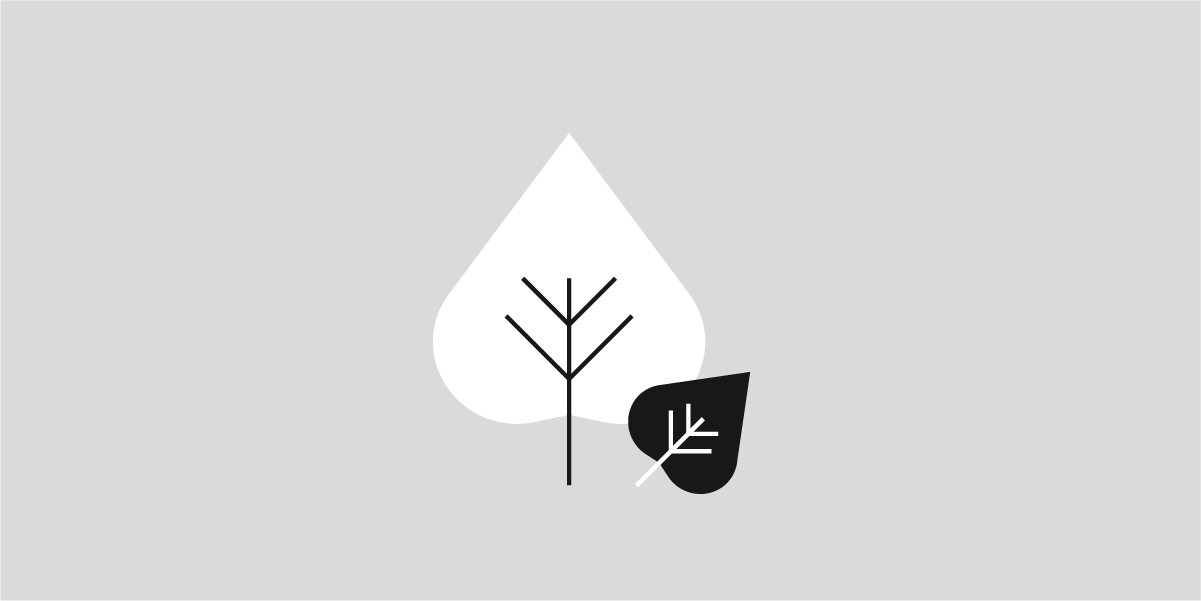La problemática del agua siempre conduce a la ecología política, y en Uruguay eso es cada vez más claro. Es sabido que todas las grandes cuencas del país tienen algún tipo de contaminación, en muchos casos derivada de ciertas prácticas agropecuarias. También se admite que se carece de una reserva de agua potable para el área metropolitana.
Como solución a esa cuestión, el gobierno coquetea con un proyecto empresarial que tomaría aguas del Río de la Plata para inyectarla como complemento a la red de OSE. La propuesta, conocida como Neptuno, implica construir una usina en la localidad de Arazatí, en la costa de San José, y desde allí tender un largo ducto hasta engancharse con la red metropolitana de agua potable. Se ha dicho que su costo rondará los 200 millones de dólares.
En OSE desde hace años se consideraba otra opción: un represamiento en el arroyo Casupá, afluente del río Santa Lucía Grande. Esa obra está ubicada en un sitio mucho más cercano, bajo mejores condiciones y sería más barato (estimado en 80 millones de dólares). Sin embargo, las actuales autoridades del ente y del Ministerio de Ambiente se acercan a la idea empresarial, aunque parece ser más cara, es más compleja, de dudosa legalidad y ambientalmente muy riesgosa.
Es que la toma de agua en Arazatí será un emprendimiento privado. Más allá de que se apele a excusas tales como sostener que OSE «compraría» ese servicio a las empresas, no puede disimularse que es una privatización, con lo cual violaría un mandato constitucional. El pago a esos inversionistas inevitablemente desembocará en las facturas que mensualmente envía OSE.
Este Neptuno criollo no solo está bajo una sombra privatista, sino que debe lidiar con un enorme riesgo ecológico. Uno es la intrusión de aguas salinas que pueden alcanzar la costa de San José. Otro es que el Río de la Plata es el resumidero final de una enorme cuenca que ocupa más de 3 millones de quilómetros cuadrados, con más de 130 millones de personas. Extendida en cinco países (Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay), sus arroyos y ríos reciben efluentes industriales, agroquímicos, relaves mineros y descargas cloacales. Junto con los conocidos contaminantes orgánicos, se suman sustancias de todo tipo, como metales pesados, derivados de agroquímicos y fármacos, y con toda seguridad microscópicos plásticos. Bajo estas condiciones no puede sorprender que el Plata esté listado entre las áreas costeras amenazadas de sufrir hipoxia, arriesgándose a ser un mar muerto.
Seguramente se retrucará que la dinámica platense pondría a salvo a la costa maragata al recibir, sobre todo, las aguas desde el río Uruguay, pero no desde el Paraná. Sin embargo, ese río también está comprometido y tampoco puede asegurarse que las aguas no se mezclen. Otros sostendrán que la mayoría de los contaminantes se degradan mucho antes de alcanzarnos. Pero eso tampoco puede asegurarse. Estamos ante una incertidumbre ecológica que hace que el riesgo de tomar esas aguas sea demasiado alto como para aceptarla en nuestros hogares.
La mirada convencional, y en especial la empresarial, no aceptará ese tipo de cuestionamientos. Algunos buscarán montar complicados monitoreos de calidad de agua, y si se llegaran a hallar contaminantes o agua salada, propondrán nuevas obras. Cualquiera de esas opciones terminará, otra vez, siendo pagada por nuestros bolsillos.
La situación es más dramática porque la otra opción, la represa en Casupá, también deberá lidiar con las aguas contaminadas, ya que la cuenca del Santa Lucía está afectada. No es un problema nuevo en tanto se arrastra de gobiernos anteriores, aunque las situaciones tienen una diferencia clave desde el punto de vista de las políticas públicas ambientales. El Estado cuenta con todas las posibilidades de lidiar con la contaminación dentro de sus fronteras, y podría aplicar condiciones y regulaciones para limpiar la cuenca del río Santa Lucía. Pero Uruguay no puede imponer controles sobre los países vecinos para asegurar la calidad de las aguas que llegan al Río de la Plata ni controla los vientos para evitar que ingrese agua salada.
El Ministerio de Ambiente tiene un papel central ante estas tensiones, ya que es su responsabilidad asegurar la calidad de las aguas. Hacerlo en el Santa Lucía significaría controlar mucho más al agro, lo que generará resistencias sociales, políticas y económicas del empresariado rural. En cambio, el actual ministro, Adrián Peña, se resigna a decir que se está «lejos» de una mejora sustancial. Esa resignación es funcional a una apuesta como la de Neptuno, que, aunque es privatizadora, más costosa y nos arriesga a lidiar con aguas contaminadas, contentará a varias empresas y tal vez sea más sencilla de financiar, poco a poco, por medio de las facturas mensuales de OSE.
Mientras el presidente Lacalle hace pocos días atrás, en el extranjero, le decía a una audiencia árabe que el país «hizo punta en temas ambientales y tiene un compromiso muy grande», nosotros, aquí, parecería que seguimos atrapados ante aguas contaminadas por un lado y por otro.