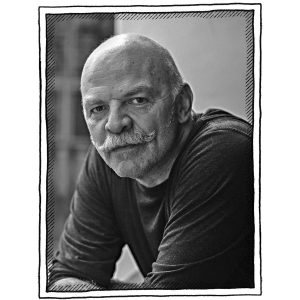Laurentina Nicacio lleva más de tres horas conduciendo por carreteras en mal estado, en medio de enormes campos de soja fumigados con pesticidas. A finales de 2022, hay 44 grados a la sombra en Salta, una vasta provincia que se extiende desde los Andes hasta la frontera con Paraguay. Aparte del ruido blanco de los aspersores automáticos, la vida parece haberse evaporado de estas tierras. «Es difícil imaginarlo, pero todavía hay gente que sigue viviendo acá», dice Laurentina. «Son los últimos que no han sido aún expulsados por la deforestación.»
La joven pertenece al pueblo wichí, uno de los 34 pueblos autóctonos reconocidos oficialmente por el país. Desde hace cuatro años, recorre la región para escuchar las voces de jóvenes violadas, todas ellas pertenecientes a su mismo grupo étnico. Desde que emprendió esta lucha, actuando como intérprete wichí voluntaria en las comisarías, a esta mujer de 28 años, madre de dos niños pequeños, le cuesta conciliar el sueño. La insultan y la amenazan con regularidad. «Por la noche, los hombres o sus familias gritan abajo de mi ventana para intimidarme», dice con la voz entrecortada.
Un cartel de madera señala por fin el pueblo que buscaba. Hace una semana, una vecina de allí la alertó sobre una niña de 13 años, Paulina (el nombre fue modificado), a la que ahora busca para obtener su testimonio. Paulina salía del colegio cuando habría sido violada por un hombre de unos 40 años. Ahora el hombre la amenaza con matarla si lo denuncia.
Laurentina recibe decenas de denuncias como esta cada mes, desde que, en 2019, fundó su asociación para ayudar a estas chicas, en un contexto de concienciación nacional sobre el chineo. Fue aquí, en esta región del norte de Argentina que tiene la mayor población de pueblos autóctonos, donde un juicio histórico encendió la chispa de la revuelta en la que ahora participa la joven y que está movilizando a juristas e investigadores: el «caso Juana», un proceso por violación en grupo cuyas repercusiones perduran aún. Los hechos tuvieron lugar en 2015. La víctima, una niña de 12 años perteneciente a una comunidad wichí, había salido a comprar pan con dos amigas. De pronto, aparecieron nueve hombres. Sus amigas lograron escapar, pero ella no. La violaron varias veces, la drogaron y la dejaron sola en medio de un bosque. El asunto se convirtió en un escándalo nacional cuando, seis meses después, la niña, a la que se le había denegado el derecho a abortar, dio a luz un feto anencefálico. Juana pudo identificar a los culpables: criollos de su pueblo, es decir, hombres que se definen como blancos.
Martín Yáñez, antropólogo, llamado a declarar como perito durante el juicio, convenció a los jurados de que no se trataba de una violación en grupo «ordinaria» de una menor, sino de un caso típico de chineo, delito racista que tiene su origen en la historia colonial del país. «En las crónicas de los españoles que llegaron al continente en el siglo XVI, ya hay constancia de estas violaciones a mujeres indígenas. Delitos en los que entra en juego la categoría de raza», señaló Yáñez. Aquí actúa la supuesta superioridad natural de los españoles y, según su sistema de castas colonial, de sus descendientes nacidos en el continente sudamericano: los criollos.
VIOLENCIA HEREDADA
Estas violaciones, lejos de desaparecer con la caída del Imperio español, han continuado hasta nuestros días como práctica habitual que los hombres blancos del norte argentino llaman chineo. El reconocimiento de la dimensión racista de la violación de Juana condujo en 2019 a la condena de seis acusados a 17 años de prisión y a la declaración de responsabilidad penal de otros dos que eran menores en el momento de los hechos. Uno de ellos se fugó y aún no ha sido encontrado. Es la primera vez que una de estas violaciones, que raramente son juzgadas, se salda con penas tan severas.
Para el mundo urbano fue un shock descubrir la existencia del chineo. En este inmenso país adormecido por el mito de una Argentina blanca cuya población desciende –según el adagio popular– de los «barcos venidos de Europa», las poblaciones autóctonas y negras siguen estando marginadas en los medios de comunicación.
No existen cifras que documenten este flagelo. Solo los gritos de alarma de las mujeres indígenas que, cansadas de ser ignoradas, han decidido pasar a la acción. El 22 de mayo de 2022, se reunieron en un pueblo de Chicoana, en el sur de la provincia de Salta, para, según sus palabras, «dar un ultimátum al gobierno argentino».
En este pueblo enclavado al pie de la cordillera de los Andes, 250 mujeres wichís, chorotes, guaraníes y mapuches, de un total de 36 pueblos indígenas, se reunieron en la pequeña escuela de la calle principal para organizar un «parlamento», con grupos de trabajo para contar las violaciones sufridas. Luego, compartieron sus conclusiones en una sesión plenaria y exigieron, en una declaración conjunta, que el chineo sea considerado por la Justicia argentina como un «delito de odio, imprescriptible y punible con las penas máximas».
Desde entonces, han empezado a surgir algunas reacciones políticas. En noviembre, la senadora Nora Giménez, miembro de la coalición gubernamental, presentó un proyecto de ley para «tipificar la violencia que sufren las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, bajo sus diversas formas, como una forma específica de violencia […] teniendo en cuenta las múltiples formas de discriminación que sufren», y propuso en particular que los juzgados y las comisarías dispongan de traductores que dominen sus lenguas nativas. La provincia de Salta ha puesto en marcha en las escuelas un programa de sensibilización sobre el chineo.
Moira Millán, escritora y militante del pueblo mapuche y figura destacada en Argentina en la lucha por los derechos de los pueblos originarios, estuvo presente en el «parlamento» de Chicoana y todavía se siente atormentada por los testimonios que escuchó allí. Ahora lleva la lucha a Europa, donde promueve la campaña Basta de Chineo, lanzada en 2020. Millán la ve como una lucha más amplia contra lo que su movimiento (Mujeres Indígenas por el Buen Vivir) ha denominado terricidio: «Todos los medios por los que el sistema destruye la vida».
La impunidad de estas violaciones es el resultado de una «lógica genocida», afirma, de la que el Estado argentino es consciente: «La falta de agua, de alimentos, de transporte público, el aislamiento de estas mujeres y de sus comunidades, la destrucción de sus tierras, de su espiritualidad son el signo de una colonialidad que habita el poder y garantiza la impunidad y la perpetuación de estas violaciones».
LA SEGREGACIÓN A FLOR DE PIEL
Colonialidad. Esta palabra adquiere todo su sentido cuando, siguiendo las huellas de Laurentina, descubrimos por fin el pueblo donde se registró la violación de la pequeña Paulina. Bajo un calor sofocante, la geografía del lugar muestra una segregación explícita.
De un lado, los nativos –un centenar– y sus casuchas –unas cuantas ramas rematadas con lonas de plástico que se vuelan en cuanto hace mal tiempo–, del otro, los criollos –unos 30– y sus sólidas casas, a veces rodeadas de un pequeño jardín bien cuidado.
Los wichís, a menudo familias numerosas, sobreviven principalmente gracias a la ayuda social, pero, en esta zona, con eso ya no basta. Los índices de desnutrición y mortalidad infantil alcanzan niveles récord, lo que en 2020 llevó a la ONU a describir la situación de las comunidades wichí de Salta como una «crisis humanitaria comparable a la de Sudán del Sur».
El territorio de los criollos está frecuentemente anunciado por una escuela o una comisaría, símbolos de la conquista de estas tierras rebeldes por el Estado argentino a principios del siglo XX. Los hombres blancos, a menudo pobres, tienen un estatus económico superior al de los indígenas. Trabajan en la tienda local de comestibles, se desempeñan como trabajadores agrícolas o en las instituciones locales (comisaría, municipio): este poder local garantiza la impunidad de los violadores, dice Laurentina.
Coincidiendo con la observación de Millán, subraya que la destrucción de la selva y del modo de vida wichí en beneficio de una agricultura intensiva, basada en el trabajo de temporeros, es en parte responsable del aumento de las violaciones. «Es fácil para estos trabajadores: desaparecen de la región de un día para otro y luego otros vuelven a empezar», lamenta. Según el testimonio de la vecina que alertó de su caso, Paulina fue violada por un temporero blanco en un campo cercano.
En las calles del pueblo es imposible encontrar a la niña. A pesar de la determinación de Laurentina, sus preguntas se topan sistemáticamente con el silencio de los vecinos: nadie, aparte de la vecina en cuestión –que teme ser vista con Laurentina–, sabe nada al respecto. Incluso la profesora de la pequeña escuela, abandonada por la adolescente desde su ataque, finge no saber nada y abre los ojos de manera exagerada.
«Tiene miedo», se lamenta Laurentina, y no la puede culpar: en 2014, una maestra del sur de la provincia fue asesinada con un disparo de escopeta en el pecho por intentar proteger a una joven wichí de un violador criollo. Cae el sol. Tenemos que ponernos en marcha de nuevo. Laurentina asegura que volverá la próxima semana, antes de que las lluvias torrenciales de diciembre hagan que el caserío se vuelva inaccesible.
UNA ASAMBLEA GENERAL Y UN PARTIDO DE FÚTBOL
A pesar del viento de protesta que sopla ahora por estas tierras desoladas, el miedo sigue amordazando a las mujeres de la región de Salta. En Pluma del Pato, un pueblo no lejos de aquí, 25 mujeres wichís se reunieron en asamblea en febrero de 2022 y escribieron una carta a las autoridades para exigir justicia: sus hijos, denunciaban, habían nacido todos de violaciones cometidas por criollos.
Cuatro de ellas presentaron una denuncia, mientras que otras nueve recurrieron a la Justicia para obtener apoyo económico de sus violadores. Un año más tarde, varias víctimas, aterrorizadas, renunciaron finalmente a la idea de entablar una acción judicial. El propio Luis Gerardo Veliz, abogado de varias de ellas, fue objeto de presiones de los criollos.
Cuando Laurentina regresa por fin a su pueblo de Ballivián tras varias horas de búsqueda infructuosa, un sol rojo brilla sobre los campos. Agotada, se dirige al campo de fútbol, iluminado por la fría luz de los grandes faroles. En Argentina, en estas comunidades del norte en las que no hay agua potable, ni alimentos, ni acceso a la salud ni a la justicia, siempre hay un campo de fútbol…
Caminando sobre la tierra ocre llena de residuos plásticos, Laurentina explica que quizás haya encontrado la forma de conseguir que las niñas hablen sin levantar demasiadas sospechas entre los criollos. Hace un año, tuvo la idea de crear en su pueblo un equipo de fútbol exclusivamente femenino. Grupos de chicas entran en el campo. Algunas llevan camisetas de Maradona, otras de Messi, pero la mayoría visten camisetas simples, sin distintivos. Son las nueve de la noche: comienza el entrenamiento diario.
En la orilla de la cancha, Laurentina habla con una de ellas. Tiene 13 años y fue violada hace dos meses por un pastor criollo local. Gracias a una manifestación organizada por el equipo de fútbol en octubre, que movilizó a más de 300 personas del pueblo, su familia decidió finalmente presentar una denuncia.
El entrenamiento se termina. Mañana, el equipo jugará por primera vez contra otras muchachas indígenas que, entusiasmadas con su idea, crearon también su propio club: Las Mujeres de Pluma del Pato, el pueblo donde la omertà había disuadido a las víctimas de presentar una denuncia. Laurentina espera reavivar su lucha, impulsada por la solidaridad entre las comunidades de mujeres de los pueblos.
Mientras espera el partido de mañana, observa con emoción cómo se van alejando pequeños grupos de chicas jóvenes por las calles de Ballivián, con sus risas que desafían a la noche y, quizás, a los violadores que en ella se esconden.
(Publicado originalmente por Mediapart. Traducción de Correspondencia de Prensa.)