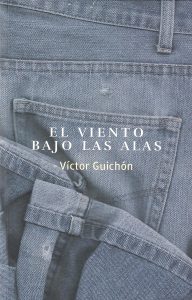Para Milton Fornaro
La mirada de mi madre, sus lágrima. El grito de mi padre, su puño. Sentí que tenía llegado mi momento. El murmullo del público. La mano de alguien en mi tobillo. El desmoronar de mis sueño. Las cortina encerrando el final.
De niño, yo quería ser cantante de cumbia en la orquesta del Negro Escobal para salir de gira en los baile de campaña. Agarraba el cepillo de pelo de mi madre y hacía de micrófono enfrente del espejo anaranjado del baño. Y también soñaba con ser galán de las novela de la Globo. Por eso, actuaba en las obra de teatro de la escuela, hacía de hormiguita o de ratón que mastica la rede para que el león se salve. Y en los acto de fin de año, allá estaba yo, enfrente del público, recitando todos los poema.
Para mí que quien me secó fue mi abuela. Ella sempre diciendo para mi madre: «Da un tatequieto en ese gurí que ya está haciendo arte», o me amenazaba: «Conmigo, no te tires de artista».
¿Quién no sueña con vida de estrella? Escenario, avión, hotel, autógrafo… «Gurí loco de artero», decía mi abuela cuando me encontraba apedreando la casa de los vecino a la hora de la siesta.
Mis padre querían que yo fuera en la escuela militar. Mis amigo ían estudiar magisterio. Los hijo de los del centro, se iban en la capital, ser abogado como los padre. Parecía que mi vida no se arrastraba para el lado del arte. Yo estaba terminando el liceo, fantasiando con mi futuro, cuando se presentó una oportunidad. «Dios cabecea, pero no duerme», dice mi madre.
En aquellos tiempo, yo colaboraba con la liga de fomento de vecinos. Ayudaba armando el salón, cargando silla, colgando las cortina. Para turismo, vino el grupo de teatro de jubilados municipales a hacer una obra en el barrio.
De tarde, mientras los jubilado ensayaban, yo ponía las silla en fila, tratando de no hacer ruido, de no arrastrar. La obra era El matrero. Un abuelo que hacía de malo, sacaba la espada y luchaba contra los milico que lo querían poner preso. Era un enfrentamiento casi al final de la obra, donde ganaba el matrero y dejaba un desparramo de milico en el piso. En eso estaban, cuando uno de los abuelo que hacía de milico, sintió un tirón, como si algo le tivese golpeado en la espalda y dio un grito. Lo ayudamo a sentarse. No era nada grave, pero el abuelo quedó sentido y dijo que no podía actuar.
La directora se agarraba la cabeza, faltaba unas hora para el estreno. Me acordé de mi madre: Dios cabecea, pero… Tosí, arrastré una silla… Ella se dio vuelta y Dios puso los ojo en mí. «Vos», me dijo, levanté la mirada, como sorprendido, exagerando los movimiento, «vení». Obedecí, caminando rumbo al escenario como en esas película en que hay una luz en el final de un túnel. «¿Te gustaría actuar?», y antes que pudiera responder, siguió: «Es bien simple. En el final, entran los policías a intentar detener al protagonista. Entra Juan –y señaló para un abuelo–, es el primer policía, lucha con el matrero y cae vencido. Entonces entrás vos, que sos el segundo policía. Ahora ensayamos. Vas a ver que es bien fácil. Tenés que espadear, dos o tres golpes. El protagonista te mata y caés al lado de Juan. Entonces, entra el comisario –y señaló para otro jubilado–, resiste un poco más, pero también muere. Gana el matrero, se cierra el telón, termina la obra y la gente aplaude. Viste que es sencillo».
Iba corriendo por las piedra. Las chinela rebotando en el balastro. Sudor de querer avisar a todos, a mis padre, mis primo, el barrio entero. Escuchen bien, sí, ía actuar, por fin tenía llegado mi hora, allá arriba hay alguien guiando mis paso, el Fabián no iba ser militar ni almacenero, el hijo de la Lala rumbo a la fama, los hotel cinco estrella, las pantalla de cine.
La sala estaba llena. Teníamos transformado la cocina de la liga fomento en camarín. Me probé el uniforme. Me quedaba chico. «No te preocupes», dijo la directora, «tu entrada es al final, unos segundos y ya está, así que tranquilo».
Se apagaron las luz. Se abrió el telón. El matrero entró, disparando de unos ladrón. Apareció una mujer. Él la besó. Después la abandonó. Y así fue entrando y saliendo de los lugar, siempre armando relajo, metido en la farra. Por la mitad de la obra, los milico lo impezaron a perseguir. ¡Baito drama! Yo cada vez más nervioso. Mis padres y mis primos en primera fila. Más atrás, mi abuela se abanicando con los colmillito de afuera. Me faltaba el aire adentro del uniforme. Dicen que, cuando uno se pone nervioso, es difícil respirar.
La directora iba diciendo cuándo entrar. Se paró Juan, con una espada. Yo atrás, con otra. El comisario, al final de la fila. Entró Juan, dos o tres espadazos y cayó muerto. El corazón ía me salir por la boca. Me sudaban las mano. Tenía miedo que me resbalara la espada. Allá, en el medio del escenario, el matrero –aunque en el ensayo, el abuelo me había parecido pequenino–, ahora, en el medio del escenario, parecía gigante, un súper héroe, daba miedo. Entré. Sentí el calor de los foco de luz. El matrero se me vino. Me defendí. Y cuando él me fue a dar el golpe mortal, sentí el grito de mi padre: «No te dejes, Fabi», y mis vecino que también empezaron atizar. Barullama. Entonces, entendí que tenía llegado mi momento. Dios cabecea, pero… Resistí el segundo golpe. Me enllené de coraje. El matrero vino de nuevo. Lo atajé. Pensé: «Ahora sí que lo reviento a ese pichi». El abuelo abrió bien grande los ojo. Avancé con mis diente apretado, la furia de saber que ía salvar esa pobre gente de las andanza de ese viejo bagacera. Era mi momento.
De pronto, sentí que alguien me agarró el tobillo y me fui para adelante. El milico muerto en el piso, ayudando al malandro, seguro debía estar arreglado con él. ¡Bichicomes! Esas cosa pasan como en cámara lenta. Mientras caía, pude ver mi madre se tapando la boca como no acreditando. Mi padre con los ojo saltado, la cara transpirada. Sentí vergüenza. Ganas de agarrar mis trapo y disparar de esa obra. Mientras caía, las palabra me venían a la boca, de algún lado de mi cabeza, del dolor, de lo antiguamente: «Que nunca se digne esta ciudad de mi padre a tenerme en vida como uno de sus habitante. Antes bien, déjenmen vivir en los monte. Córranmen de esta tierra cuanto antes, allí donde no me vea dirigir la palabra a ningún mortal».
Golpié la cabeza en el piso. Mi madre dio un aullido y empezó a llorar. Mi padre sacudía la cabeza sempre con el puño hacia mí. Mi abuela, sonrisa asomando en los labio, como diciendo: «Andá hacer de payaso en el patio del cuartel». Caí mirando al público. Quería cerrar los ojos y que las luz se apagaran de una vez. Sentí el comisario entrando, mi madre llorando en el hombro de mi padre, las cortina cortinando, los vecino que se paraban a aplaudir y, entonces, cerré los ojo para no contemplar mi propia muerte.