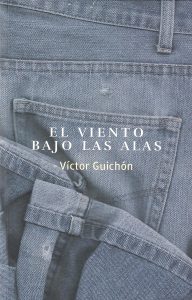Discutir con mi madre es un despropósito. Únicamente yo (y esa es una expresión suya) me presto a semejante experiencia infértil. Esta vez, la más necia de todas y en la que llegamos más lejos, tengo una motivación que me excusa: el viaje de la Juventud del Partido Comunista.
Ella quiere darme una lección. Algo del orden de la paciencia y la sabiduría que dan los años y que yo, insolente y maleducado (por vos, mami), con aires de superioridad juvenil y de izquierda, sería incapaz de reconocer. ¿Y qué quiero yo? Lo dicho: ir a Cuba (con Flo). Y, además, por supuesto, me gusta tener la razón y hacer que mamá se quede calladita refunfuñando.
—Pensá en lo que estás diciendo, no tiene sentido, como siempre.
—Tú siempre me estás criticando a mí. Y a tu padre ni mu.
—Tenés razón, mamá, me quedé a vivir contigo porque prefiero a papá.
—No seas guarango.
—No se puede discutir contigo.
—Esto no es una discusión, es un incidente.
El dinero fácil me pone de buen humor. Me acomodo el pelo frente al espejo, me acaricio la barba y agarro un libro. Cuando se separaron, mamá se preocupó por mis silencios. Me propuso ir a terapia. ¿Qué sucedió? Un incidente. Ella es incapaz de entender que yo no quiera ser parte de la desigualdad en el acceso a la atención psicológica. Tampoco ve que las soluciones son colectivas y no individuales. Y, además, es terca e insistente. En cada cena vuelve con el tema. Andá, yo te lo pago, te va a hacer bien. Y repite y repite y repite. No estoy callado porque se divorciaron, mamá, simplemente me fumé un troncho que me apagó la superestructura. Eso debería decirle.
Estoy silbando cuando bajo las escaleras y la encuentro en la puerta. Su actividad es la espera. Y el ridículo. Y la exageración. Lleva una mochila de camping que no se condice con su cuerpo ni con su edad, un gorro infantil, las dos sillas de playa desteñidas y la heladerita roja que usábamos cuando íbamos al Santa Lucía, hace diez años. A todo le sacó el polvo, aunque quedó una pátina grisácea. Yo resoplo. El día va a ser largo, pero la Revolución supone sacrificios.
En el trayecto desde casa a Libertad y Trabajo tenemos estos incidentes: 1) vista la carga que dispuso mamá –como si nos fuéramos a acampar 20 días–, yo quiero que vayamos en taxi, pero mamá pretende viajar en ómnibus. Esto me malhumora. 2) En la parada mamá me pone a prepo un gorro. Esto me irrita. 3) En el ómnibus me agarra desprevenido y me empieza a poner protector solar en la cara. Yo le quito agresivamente sus manos y la miro con furia. La gente nos hace tener el incidente en voz baja. Lo último que le susurro es lo siguiente: «Me insolo si se me cantan las bolas».
Llegamos a la esquina de la discordia sin dirigirnos la palabra. Mamá arma su pequeña parcela, la heladerita entre las sillas, la mochila a mano. Yo observo que hay más tránsito del que esperaba. No podría tener tanta mala suerte. Mamá sirve un vaso de agua y me lo alcanza. Una moto se tira por Trabajo y un auto que venía por Libertad le toca un bocinazo. Mamá se pone nerviosa.
—¿No será mejor instalarnos a mitad de cuadra?
—No empieces –le digo.
Yo también me puse nervioso. Mamá tiene que esperar para cruzar la calle. A esta hora, no tiene sentido. Cuando se arma un claro, atraviesa Libertad y se para debajo de un balcón en el que hay un cactus enorme con forma de glande. Mamá parece analizarlo. Después queda cabizbaja y termina dirigiéndose hasta el bar de la esquina. Mira por la ventana y golpea. A mí me da miedo que pase algún conocido y que nos vea en esta situación, tener que explicarle. Cuando mamá sale, de nuevo –e insólitamente– vuelve a demorarse su posibilidad de cruzar. Yo no me lo creo. Cruza y me dice que habló con el muchacho que estaba limpiando el bar y que podemos usar el baño cuando queramos. Abren sobre el mediodía, hasta la madrugada. Entonces, deviene un nuevo incidente que amenaza toda la apuesta.
—El día se termina cuando anochece, mamá, es obvio.
—No, no. Un día se termina cuando empieza el siguiente, a las 12 de la noche.
—No fue eso lo que hablamos.
—M’hijo, ¿yo qué te dije? Que en esta esquina había un accidente todos los días. No te dije que acá se chocaba entre el amanecer y la puesta del sol.
—Ok. Es lo mismo. Si vos querés estar acá 15 horas, no hay problema.
Esto último se lo digo ofuscado, levantando el tono de voz. Mamá se sienta en su silla, ofendida. La escucho suspirar. Entonces, cierra los ojos y se acaricia el entrecejo con un dedo. A lo lejos, una frenada y el estruendo de un choque. Yo no me lo creo. Mamá se pone a respirar hondo, a inspirar largo y exhalar ruidosamente por la boca. No sé si escuchó. Entonces abre los ojos y se levanta un viento que golpea los postigones del balcón con el cactus fálico. Mamá estira un brazo y saca de la mochila un cuaderno y un blíster. Toma una pastilla partida y se pone a escribir. El tránsito se intensifica, seguramente más arriba se cortó la calle por el accidente que escuché. Es la primera vez en la vida que la veo escribiendo. Quiero preguntarle, pero no interrumpirla. Me detengo a observarle las venas del cuello y la piel arrugada y curtida de la cara. Intento rebobinar su rostro en mi imaginación, llevarlo a cuando tenía mi edad y también militaba. Yo vi fotos. Sé que tocaba la guitarra y que quería cambiar el mundo, rabiosa y alegremente. ¿En qué momento se desapasionó de la vida? ¿Cuando nací yo? Mamá para de escribir, levanta la mirada. En ese instante un auto baja la velocidad y otro lo toca desde atrás.
—No te preocupes que eso no cuenta.
—¿Qué estabas escribiendo?
—Cosas mías.
—Pero contame.
—Rita me pidió que cada vez que tomo un ansiolítico escriba algún recuerdo lindo o que haga una lista de personas con las que me siento segura.
—¿Yo estoy en esa lista?
—Tú estás en los recuerdos lindos. Como cuando recién naciste y vinimos con tu padre a vivir al apartamento ese con el cactus.
Ahora la calle está tan llena de autos que apenas avanzan y el silencio es abrumador. Curiosamente, nadie apura a nadie, no hay bocinazos ni gritos. Mamá vuelve a tomar agua.
—Vos ya sabés que te voy a dar la plata para el viaje a Cuba, sin importar lo que pase hoy. Pero es el último dinero que te voy a dar. Y decidí que no voy a hablar más de política contigo. Me cansé.
Yo tengo el impulso de hablar, pero no tengo nada para decir. Quiero saber quién está en esa lista de mamá y por qué, y cómo hago para entrar. Ella abre la heladerita y saca una milanesa al pan. Me la alcanza. Enseguida saca un táper con una milanesa con ensalada y lo apoya en su falda. Trajo también un frasco de aceite de oliva y un salero. Condimenta, en paz. Después, cuando pincha con el tenedor un pedacito de tomate, yo pierdo la apuesta que ya había ganado: un Peugeot frena de golpe y el Celerio que venía atrás se lo lleva puesto. A su vez, el Gol que lo seguía choca al Celerio y otro auto más, uno de esos chinos, se la da contra el Gol.