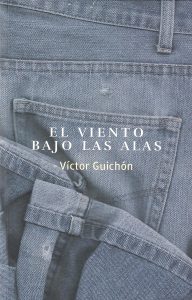Sonaba una canción italiana grandilocuente, «Un’estate italiana». La cantaban dos personas: un hombre y una mujer. Las luces del equipo de música del auto titilaban alrededor del número tres. En el rostro pulcro y pálido del hombre de mediana edad el aura general era de melancolía. El hombre golpeaba rítmicamente el volante con los dedos extendidos, siguiendo la canción. Las manos estaban perfectamente limpias. Las uñas, cortas. El puño del traje, de tweed.
Quel sogno che comincia da bambino
e che ti porta sempre più lontano
non è una favola e dagli spogliatoi
escono i ragazzi e siamo noi
Cuando terminó la canción, el hombre oprimió un botón y la canción volvió al inicio. Comenzaron nuevamente los primeros acordes. Él subió el volumen. Una determinación distinta le sombreó la cara. Era imposible advertir que estaba acelerando, pero evidentemente era así, puesto que el auto avanzó en un movimiento brusco.
El auto cayó por un muelle al agua rojiza del estuario.
En el escenario de grúas, contenedores, vehículos en miniatura maniobrando en la gigantesca explanada, nadie pareció haberse percatado del suicidio.
* * *
En las oficinas de la embajada había un gran trajín. Gente común y corriente esperaba, haciendo cola ante una ventanilla. Dos funcionarios de traje y corbata miraban atentamente la pantalla de una computadora. Sonó el teléfono. Uno de los dos atendió.
—Pronto.
El hombre escuchó lo que tenían para decirle del otro lado de la línea. Recibió una noticia. Quedó demudado.
* * *
En la oficina de la secretaria del embajador sonaba el teléfono. Nadie lo atendía. Sobre el escritorio reposaban unos papeles, a un costado de la computadora, al lado de un portarretratos que mostraba la foto de una señora de unos 65 años sosteniendo a una bebita vestida de blanco con un mantón de volados. El teléfono no dejaba de sonar. Un taconeo rápido precedió a la secretaria del embajador. Era la mujer de la foto. Tenía zapatos de taco alto. Estaba vestida con un trajecito gris y tenía el pelo inflado y con fijador. Traía una taza de café humeante,
que depositó en el escritorio. Por fin, atendió.
—Pronto.
La secretaria se arrolló sobre el teléfono. Mordió el cuello de su camisa. Cortó elteléfono y miró de reojo la puerta cerrada del embajador. Avanzó con determinación hacia la puerta, golpeó y entró sin esperar respuesta. El embajador levantó la cabeza sobre un gran libro de tapa dura y la miró con severidad. La mujer dijo, con un hilo de voz:
—Signore, è Giacomo.
—Cosa dice?
—Giacomo è morto.
* * *
Viola, cónsul de Italia en Porto, conversaba animadamente con otros diplomáticos en un cóctel en un patio que parecía un vergel. Viola, menuda, de melena castaña, tenía los ojos del color del musgo y la boca muy grande. Un grupo de músicos tocaba fado en un claro entre los árboles. Uno de los acompañantes se reía a las carcajadas de un comentario de la cónsul. El portugués de Viola sonaba fluido. A unos metros un hombre alto, vestido con ropa ceñida y clara, la observaba fijamente. Viola reparó en él y sonrió. Él hizo un gesto pequeño: asintió. Ella le respondió con una guiñada. Él quedó donde estaba, impasible. Ella lo llamó.
Los acompañantes de Viola interrumpieron su conversación para observarlo un instante. Viola dijo: Ven, amore. Es Juan Cristóbal. Mi marido.
Juan Cristóbal se acercó al grupo. Viola hizo las presentaciones. Juan Cristóbal parecía más apocado que ella, pero uno habría dicho que por su aire algo perspicaz y una sonrisa leve y permanente conocía algo que los demás ignoraban o poseía una inteligencia diferente. Se dieron un beso en la boca. Un beso breve, pero igualmente produjo un impacto en el grupo. Unos bajaron la mirada, otros reprimieron una sonrisita. Alguien le preguntó si era venezolano. Él sonrió y dijo que no. Colombiano. Nací y crecí en Cali. Todos esperaron que aclarara algo más. Que dijera que Cali era una ciudad esplendorosa o que mencionara algo sobre los ríos. Pero él hizo silencio.
El celular de Viola sonó en su cartera. Viola resolvió no atender la llamada, pero su resolución duró un segundo. La llamaban desde Relaciones Exteriores, Italia. Se excusó y salió de la ronda. Atendió.
Viola caminaba por el jardín perfumado y sombrío escuchando, luego asintiendo, luego interviniendo con pequeñas interjecciones. El son del fado siseaba entre las ramas de los árboles. Le estaban pidiendo un favor: que precipitara su partida y viajara a un destino algo más remoto. El sur del sur. Recibiría una gratificación en su puntaje por hacer ese sacrificio, que después de todo era un sacrificio patriota, en aquellas tristes circunstancias, pues el dulce Giacomo Piersanti era morto. El encumbrado, noble y promisorio Giacomo, que había estado destinado a ser nunca menos que embajador. Giacomo, que había sido diputado suplente de centroizquierda en la era preberlusconiana. Giacomo, el referente antifascista.
La cónsul se sentó en un banco de piedra, bajo un jazmín. Se encontró a sí misma aceptando el desafío, diciendo que lo hacía «con gusto» y aprobando las directivas para que el personal de la embajada se ocupara de todos los detalles sobre la mudanza y el viaje.
Debía viajar cuanto antes a tomar posesión del cargo. El sillón del consulado estaba vacío, las elecciones se acercaban, el contingente italiano en aquel remoto país era numeroso. Le enviarían todos los documentos e informes sobre la historia local para estudiar durante el vuelo.
Viola cortó la llamada. Se quedó en el banco, en la noche, escuchando las conversaciones de la fiesta y la música más allá. Le cayeron un par de lágrimas, pero al mismo tiempo sonrió.
* * *
Aterrizó el avión en la pista del aeropuerto.
Viola y su marido aparecieron entre el tumulto de pasajeros. Varios maleteros entrados en años los seguían, cargando carros con el equipaje. Un hombre canoso los esperaba del otro lado de una verja. Llevaba un cartel que decía Viola Varese. También esperaba (portando un banderín italiano) Selva, una mujer de pelo blanco, casi violáceo, peinado con ondas. Selva había sido la secretaria de Giacomo Piersanti y ahora prestaría servicios como secretaria de Viola.
Se acercaron a un automóvil antiguo. Selva se apuró a abrir la puerta. Viola y Juan Cristóbal entraron al auto. Dentro, esperaba el embajador, que saludó con admiración a Juan Cristóbal (a quien felicitó por su «magnífica tarea de traduzione y divulgazione de un cuento de Dino Buzzati») y estrechó la mano de Viola respetuosamente, pero sin esa vibración de entusiasmo que había mostrado con su marido. Los tres observaron por la ventanilla al chofer, que luchaba con las maletas. Imposible, todo ese equipaje no podía entrar en el baúl del auto. Alrededor se organizó un pequeño tumulto de maleteros, que querían liberar los carritos para volver al aeropuerto. Un taxi apareció de la nada y salvó el asunto, haciendo el viaje de las maletas.
El coche del embajador avanzaba, cargado, por la rambla. La costa marina era larga y pasaba rápidamente ante los ojos de la pareja. Viola escuchaba una larga monserga del embajador, que hablaba de los desafíos que había dejado abiertos la gestión de Giacomo y del sinfín de tareas que la esperaban en el consulado.
Selva viajaba adelante, acompañando al chofer. Durante el trayecto aprovechaba algún silencio del embajador para indicar (en un italiano con trazos de español) lo que de todos modos se podía ver a través de la ventanilla (la rambla, una plaza, el puerto). La verborragia y el fraseo veloz no le disimulaban lo uruguayo. El embajador hablaba por celular. Decía muchas veces las palabras quindici y fortuito. Las dos conversaciones en italiano se cruzaban; de a ratos las pausas coincidían y la escena enmudecía. Viola le hizo una guiñada a Juan Cristóbal y él sonrió, pero apenas ella volvió a la ventanilla la sonrisa de él se desvaneció por completo.
(Fragmento del capítulo 1 de una novela inconclusa.)