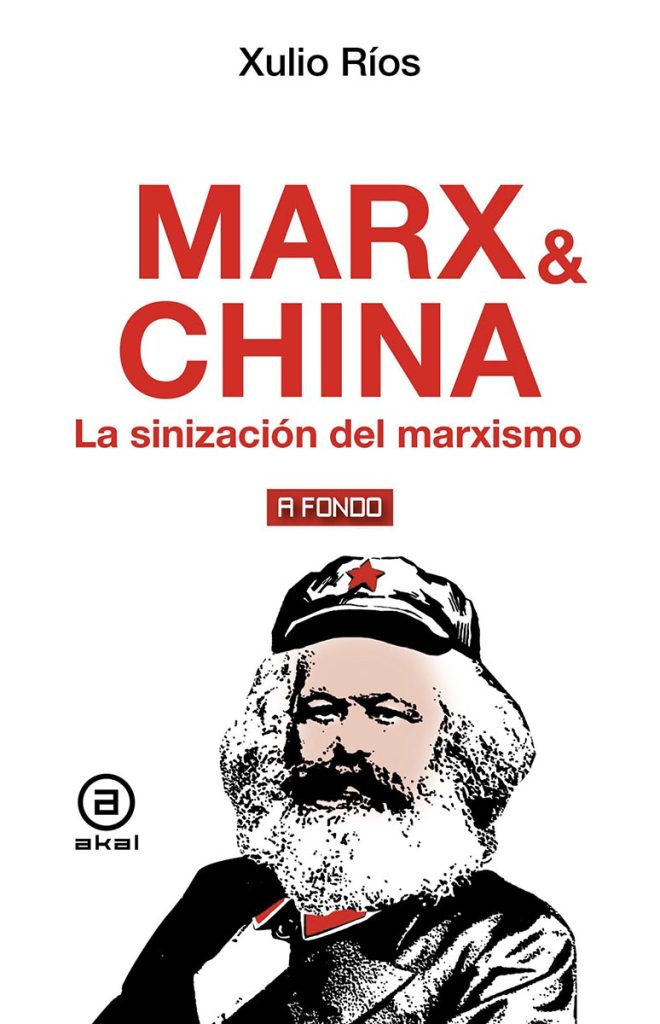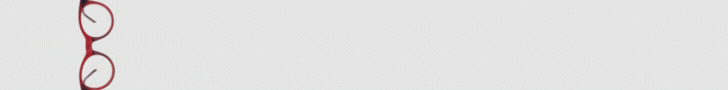La heterodoxia es parte del ADN de un partido como el Partido Comunista de China (PCCh), que desde sus orígenes planteó la necesidad de arbitrar políticas sustentadas en un ideario de vocación universal (el marxismo), pero adaptado a su realidad inmediata.
Dejando a un lado el convulso período maoísta (1949-1978), en el cual sí se implementaron políticas de abierto corte intervencionista en el exterior, manifiestamente para frenar el avance de la influencia del «socialimperialismo» soviético, la esencia del denguismo (por Deng Xiaoping, 1978-2012), como también del xiismo (por Xi Jinping) en boga, es la insistencia en las «singularidades chinas» como justificación de una vía propia al desarrollo que comporta también una renuncia explícita y reiterada a cualquier forma de injerencia exterior. Ese compromiso ha alentado un potente esfuerzo de innovación política que ha reventado las costuras de los moldes ideológicos precedentes, avanzando por una senda de hibridismo sistémico en transición y con fuertes signos de identidad civilizatoria que han partido aguas con el mundo exterior.
Es en buena medida esa profundización diferenciadora la que permitió al PCCh esquivar el destino de los partidos comunistas del socialismo real. En ella advirtió las capacidades para formular una estrategia original, tan difícilmente extrapolable como para que el propio PCCh insista en que cada cual debe hallar su camino «sin que ningún partido pueda dictar la ley a otros», como decía Deng Xiaoping.
China, dicen, estaría tan segura de su modelo y de su visión que pretende exportarlos. Esa es la interesada conclusión cuando simplemente no hace sino ejercer su soberanía, especialmente ahora, cuando se considera a la altura de la potencia estadounidense, entablando un diálogo de igual a igual. La «exportación del modelo» sería una muestra más del «endurecimiento internacional» de Pekín, simplemente porque se resiste y no acepta las amonestaciones de un Occidente que tiene, cada día que pasa, menos lecciones que dar. La admiración y hasta envidia que algunos líderes chinos pudieron mostrar en determinado momento de la reforma y apertura, erosionadas tras el episodio del bombardeo de la embajada china en Belgrado (1999), se quebró con la crisis de 2008, cuando la bancarrota de la alabada ingeniería financiera y la sucesión de guerras locales enquistadas desecharon cualquier empatía y alentaron la definición de un nuevo modelo alternativo de relaciones internacionales. La pandemia de covid-19 echaría el resto.
Aunque algunos países (especialmente en África o América Latina) han imitado motu proprio aspectos parciales del modelo económico chino, en ningún caso, ni siquiera por parte de quienes estarían más dispuestos a ello por cercanía ideológica, se ha operado una traslación integral de su modelo. Y nunca China lo ha exigido, de igual modo que rechaza que otros se lo exijan como condición sine qua non para trascender la actual contienda ideológica o geopolítica.
RECHAZO AL HEGEMONISMO
La exigencia de que es la realidad de cada país y no las orientaciones de cualquier poder exterior (llámese Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, pero también un club o una internacional del signo que sea) la que debe guiar la estrategia de desarrollo y empoderamiento nacional es una originalidad destacada y reconocida en la praxis política del PCCh. Representa la negación de que se puedan definir criterios de gobernanza estándar aplicables a todas las culturas políticas, ya sea con base en el vademécum liberal o marxista. En suma, que el sistema construido en torno a criterios de las sociedades occidentales como exponente de la culminación de la evolución política de la humanidad en su conjunto se ubica solo directamente en línea con la promoción de sus intereses de dominio en todo el mundo.
El rechazo al hegemonismo forma parte de la retórica política del PCCh prácticamente desde sus inicios, cuando ya antes de la pro-clamación de la República Popular China se expresaban las reticencias sobre el papel del PCUS [Partido Comunista de la Unión Soviética] en el liderazgo del movimiento comunista internacional e internamente se disentía o se desconfiaba de la idoneidad de los planteamientos tácticos promovidos en China. Fue, en buena medida, en la profundización de esa discrepancia que se gestó el liderazgo de Mao y la propia conformación del maoísmo como una propuesta fundamentada en las condiciones nacionales y menos subordinada a las estrategias sugeridas desde Moscú. Tras el breve paréntesis de los años cincuenta, la historia de la ruptura sino-soviética es bien conocida.
En la reconocida especificidad cultural radica una de las singularidades chinas más sobresalientes. A contrario sensu, la universalización de su cultura, en un hipotético ejercicio emulador del colonialismo estadounidense, es una tarea harto compleja. No solo por el desconocimiento actual existente en el resto del mundo, sino, sobre todo, porque los valores que la informan marcan imponderables distancias. Hay diferencias de principio en las concepciones a propósito del individuo y de su relación con la sociedad, por ejemplo, que forman parte del imaginario de cada civilización. Es precisamente en torno a esos valores que el PCCh sustenta la aspiración a conformar un modelo político también distinto y que responda a esa premisa diferencial. Los institutos Confucio fueron concebidos, en parte, para salvar esa brecha y acercar la identidad cultural china a otros países, incluidos los occidentales desarrollados, en los que la comprensión intelectual de China representa un gran boquete en el sistema educativo.
La falta de mesianismo es, por tanto, un importante factor a considerar. Esta China no pretende convencer a nadie de que lo suyo es lo mejor para todos, aunque reivindica el derecho a mejorar lo que tienen no al dictado de las sanciones ni, peor aún, de la presión militar exterior, como en el siglo XIX. Será difícil que esa posible vulnerabilidad se acreciente en tanto su poder económico se afiance y la blinde cada vez más. El PCCh de hoy nos dice que cada cual debe encontrar su propio camino. En esa propuesta, algunas señales nos pueden servir de orientación. Cuando apuesta por la creación de una comunidad de destino compartido sugiere la definición de una agenda conjunta a través de la búsqueda de coordinación y de sinergias de las respectivas estrategias de desarrollo. Y cuando impulsa la Iniciativa de Civilización Global reconoce el valor de la diversidad civilizatoria y apuesta por la coexistencia sin conflicto.
BIENES PÚBLICOS GLOBALES Y VALORES COMUNES
Por otra parte, algunas de sus experiencias (la lucha contra la erradicación de la pobreza, por ejemplo) son bienes públicos globales que pueden ser adaptados a cada contexto. De igual forma, persiste en esa disposición al diálogo, al intercambio de experiencias, incluso en materia de gobernanza, que sería indicativo de una cierta capacidad de evolución que a nosotros se nos resiste cada vez más, dando por sentado que hemos llegado al summum de nuestra civilización y que nadie nos puede enseñar ya nada de provecho.
Esta China anhela transformar ese creciente papel económico que desempeña en todo el mundo en incremento de influencia política. Y se trasladará también a los principales organismos internacionales al tiempo que sirve de acicate para promover los suyos propios. China está en ese momento. No solo será un gigante económico, sino que aspira al reconocimiento de su condición de «país grande», pasando página de aquella modestia que preconizaba Deng Xiaoping cuando el empaque de su economía (32.a potencia económica del mundo en 1978) no permitía otras licencias. Por último, cabría descartar la emulación de una dinámica similar a la estadounidense en el plano militar. Con una base en Yibuti, todo lo demás (supuestas intenciones de establecer operativos similares en Afganistán, Camboya o Islas Salomón), hoy por hoy, son especulaciones, que Pekín desmiente una y otra vez.
Por otra parte, en lo conceptual, frente a la promoción de los valores universales sugeridos por el mundo liberal occidental, China opone la noción de los «valores comunes», que Xi desgranó en 2015 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos incluyen la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la democracia y la libertad, un concepto que se ha convertido en una piedra angular del pensamiento diplomático chino. Los llamados valores universales (libertad, democracia y derechos humanos), según la narrativa china, han servido a la consolidación hegemónica occidental, a través del etnocentrismo y el injerencismo, desde una mirada de superioridad ética y moral de Occidente sobre el resto de las civilizaciones.
En los años ochenta del siglo pasado y desde la Escuela de Singapur se arbitró la construcción ideológica de los llamados valores asiáticos como expresión de rechazo a los «valores occidentales». Se trataba entonces de una reinterpretación del confucianismo con fines instrumentales, esencialmente, para garantizar la estabilidad sistémica y la perennidad de las élites gobernantes.
Además, reforzaba la idoneidad de un conjunto de comportamientos en el orden moral o cívico que hundían sus raíces en una identidad reafirmativa de sus diferencias con los valores asociados al imperialismo económico y cultural occidental. Frente al liberalismo representado por la exacerbación del individualismo, por ejemplo, se oponían sus propios valores tradicionales, entre ellos la prevalencia de los intereses grupales o comunitarios sobre los individuales. Esos «valores compartidos» fueron sancionados por el Parlamento de Singapur en 1991. Los cinco principios inspiradores (la nación por encima de la comunidad y la sociedad antes que el individuo, la familia como unidad básica, consensos y no imposiciones, armonía y tolerancia, apoyo de la comunidad al individuo) ofrecían no solo claves conciliadoras para instrumentar determinadas políticas de desarrollo, sino una nueva fuente de legitimidad del sistema alejada del ideal democrático liberal. El ideal confuciano de una sociedad armoniosa, la búsqueda de una élite talentosa para gobernar a través de un sistema meritocrático, el paternalismo, la exaltación de líderes virtuosos y sabios, la conformación de una estructura funcionarial con fuerte apego a la ética social, etcétera, elementos todos ellos con firme sustento en la tradición, se erigen en ideales y patrones de conducta que conectarían mejor con la comunidad que la propuesta occidental basada en la limitación y la división de poderes, el pluralismo político o un frente de libertades que tiende a glorificar al individuo en detrimento de la sociedad en su conjunto.
En China se han seguido de cerca esas exploraciones. Para el PCCh, los valores –y las prioridades– deben incluir el poder y la prosperidad, la civilización, la armonía, la libertad, la democracia, la equidad, la igualdad, el Estado de derecho, el patriotismo, la integridad, la amabilidad o la dedicación. Todos ellos figuran en el frontispicio ideológico del liderazgo chino, si bien no debemos pasar por alto que el verdadero epicentro de estos valores no es otro, a día de hoy, que el PCCh. Este es el que los encarna verdaderamente y el liderazgo del Partido se afirma como el carácter básico del «socialismo con peculiaridades chinas». Esto significa que es el PCCh, como expresión de la primera dinastía orgánica de su historia, el hilo conductor –e interpretador– de todos estos valores y el que ejerce de guía exclusivo en su aplicación.
En la formulación de los «valores comunes para toda la humanidad», si bien existe una fuerte influencia de la tradición milenaria china, encuentran una base ideológica en el marxismo adaptado a las particularidades de China y su modelo socialista. Estos valores reflejarían la perspectiva marxista sobre la evolución de la sociedad y la necesidad de una transformación global basada en la justicia social y la cooperación entre los pueblos.
Xulio Ríos es autor de más de una quincena de títulos sobre China, entre ellos, China: ¿superpotencia del siglo XXI? (Icaria, 1997), Mercado y control político en China (Catarata, 2007), China pide paso (Icaria, 2012), China moderna (Tibidabo, 2016), La China de Xi Jinping (Popular, 2018) y La metamorfosis del comunismo en China: una historia del PCCh (Kalandraka, 2021). Marx & China: la sinización del marxismo está publicado en Ediciones Akal.