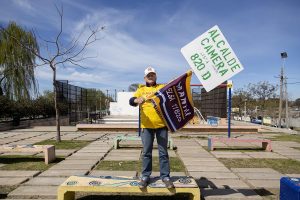No son pocos los barrios de nuestro país que están atravesados por la segregación, la exclusión, las violencias y el desarrollo de economías ilegales. Estas realidades están lejos de ser accidentales y las repeticiones constantes a la hora de narrarlas dan cuenta de su naturaleza estructural. El cambio de gobierno nacional y el cierre de todo el ciclo electoral han generado expectativas razonables para que se dibuje una agenda de gestión pública que logre mover algunos de los puntos más pesados que condicionan la vida de miles de personas. Específicamente, aludimos a la postura de actores militantes, funcionarios técnicos del tercer nivel de gobierno y organizaciones sociales y religiosas, que han logrado permanecer en los lugares y que han sido testigos, en los últimos años, del deterioro sistemático de la trama social. Es desde allí que se promueven los diálogos con las políticas que llegan a los territorios. Aunque no es el único, el caso de la zona del llamado Plan Cuenca Casavalle es uno de los más representativos. Prestarle atención tiene un valor en sí mismo, pero puede contribuir para pensar problemáticas más generalizadas.
A nadie se le escapa que abordar con eficacia estos asuntos requiere de nuevas iniciativas de redistribución. Bajo los parámetros fiscales actuales, la espera seguirá siendo eterna. Del mismo modo, la vida fragilizada, la existencia situada y los sufrimientos cotidianos también tienen que ser asumidos por acciones de reconocimiento. Para poder avanzar en esa dirección, es fundamental saber qué han hecho, qué hacen y qué piensan hacer las distintas instituciones. ¿Cómo evaluar? ¿Qué acciones priorizar? ¿Qué capacidades reales se tienen para materializar nuevas realidades programáticas? ¿Hacer cosas distintas no implica acaso dejar de hacer cosas inconducentes? Por ejemplo, si queremos realmente desplegar políticas de prevención, convivencia y pacificación, ¿no deberíamos comenzar a desarmar, con plena conciencia, los dispositivos que han consolidado las políticas punitivas? ¿Se trata de un hacer por agregación o estamos dispuestos a un hacer transformador? ¿Estamos pensando los presupuestos bajo estas coordenadas? Cuando hablamos de conocimiento estratégico, de reflexiones situadas y de rigor analítico, tenemos que tener esos mapas de las acciones institucionales para evitar así tanto la tentación refundacional como el mero impulso inercial. Hoy estamos en un punto de desconcierto, de voluntad a ciegas, de compromiso mecánico y de entusiasmo reprimido por las incertidumbres presupuestales. Es difícil disimular esta realidad y habrá que estar muy atentos a sus efectos sociales y políticos.
La gravedad de los asuntos es conocida. En Montevideo, el Cerro y los barrios próximos son los que tienen la tasa más alta de homicidios: 57,5 cada 100 mil habitantes en 2025. Los barrios de la cuenca de Casavalle aparecen en cuarto lugar, con 36,8 homicidios cada 100 mil, casi cuatro veces más que el promedio nacional. Estos datos pueden tener ajustes según la zona que se delimite (barrios, seccionales policiales u otros agregados), pero lo cierto es que estamos ante niveles desproporcionadamente altos de violencia homicida. En términos absolutos, la zona de Casavalle es la que presenta la mayor cantidad de asesinatos al año. Alcanzó su nivel más extremo en 2018, con 40 homicidios, y durante los últimos tres años no ha bajado de los 34. Para el primer semestre de 2025, el dato es más inquietante todavía: 24 asesinatos (casi la cuarta parte de los homicidios de Montevideo han ocurrido en la Seccional 17).
Por su parte, los robos con violencia también tienen una gravitación muy alta. En 2013, el 6,3 por ciento de las rapiñas denunciadas en todo el departamento se concentraba en la Seccional 17, al tiempo que el porcentaje más alto se registró en 2020, con un 11,2 por ciento. Si bien las denuncias de rapiñas en la última década no pueden tomarse como una tendencia natural, pues allí inciden los problemas de registros, las acciones de policiamiento focalizado, los efectos de desplazamientos y los cambios en la «no denuncia», hay que prestar atención a ciertas asociaciones: por ejemplo, en los últimos años, en la Seccional 17 caen las denuncias de rapiñas y aumenta la cantidad de homicidios, seguramente al ritmo de las dinámicas complejas de las economías ilegales consolidadas territorialmente. Este punto merece estudios en profundidad.
Con esta evidencia, ya son más que justificadas las preocupaciones y las demandas de los protagonistas del territorio. Sin embargo, también son necesarias otras evidencias que den cuenta de los heridos de bala, las lesiones, las extorsiones, los secuestros, las amenazas y las violencias policiales en todas sus formas. Además, con la información del Ministerio del Interior surgen algunos datos curiosos: por ejemplo, la Seccional 17 es la que registra las tasas más bajas de denuncias de hurtos, pero al mismo tiempo presenta la más alta en materia de violencia doméstica. La prevalencia y la intensidad de la violencia de género en los territorios más vulnerables son un asunto central, que casi siempre queda relegado de los diagnósticos y las conversaciones. La interrelación entre las violencias más graves (asociación posible entre homicidios, heridos por armas de fuego, lesiones y violencias de género) supone ajustar las perspectivas de análisis, y su mera verificación es un insumo exigente para cualquier respuesta institucional.
En 2015 hubo un fuerte crecimiento de los homicidios en la zona de Casavalle. Las intervenciones policiales en el marco del Programa de Alta Dedicación Operativa marcaron alguna moderación posterior, pero al precio de una violencia policial que complejizó aún más la vida en los barrios. Luego de la explosión de mayo de 2016, el Estado reformuló su estrategia en la zona al crear espacios de coordinación institucional, focalizar políticas sociales, invertir en equipamiento urbano y desplegar operativos policiales espectacularizantes (como los llamados Operativos Mirador). No fue casualidad que el momento de mayor intensidad de estos operativos haya coincidido con la mayor cantidad de homicidios en 2018. Al año siguiente, los homicidios se moderaron, al igual que lo hicieron durante los años de la pandemia, pero en los últimos tres años, en un contexto de deterioro de la respuesta estatal, volvieron a crecer. La relación entre los delitos violentos y las políticas de seguridad en los territorios más vulnerables es más intrincada de lo que se piensa. Aquí hemos tenido buenos ejemplos de cómo el remedio es peor que la enfermedad. Con el afán de deshacer los círculos viciosos, las respuestas policiales-penales dañan más de lo que restauran. El verdadero drama del asunto es que también la inacción, la rutina ineficaz y la complicidad normalizadora del propio Estado permiten la reproducción de los poderes violentos que causan daños irreparables.
Nada duradero podrá construirse sin políticas de empleo, de vivienda, de seguridad social, de revinculación educativa, de protección de las infancias y las adolescencias. Pero las lógicas más operativas del acompañamiento de trayectorias (que suponen ajustes muy relevantes de todas las instituciones involucradas) también tienen que poder alcanzar a las políticas de seguridad. La investigación criminal, la necesidad de cambiar los modelos de gestión policial a través de formas comunitarias o de resolución de problemas, el desarme civil y la reducción de los niveles más extremos de violencia (interruptores, acciones desde el sistema de salud, expansión de las respuestas comunitarias, etcétera) son asuntos tan prioritarios como la ejecución de penas alternativas y el desarrollo de políticas de reinserción con acompañamiento de trayectorias desde los propios territorios. Avanzar en programas de este tipo, con diseños y financiamientos adecuados, es crucial.
Al día de hoy, todo esto debería estar en un plano de mayor explicitación, de articulación local más sólida, de compromisos horizontales de trabajo, de reflexiones compartidas, de evaluación sistemática, de involucramiento real de los activistas y funcionarios, pero también de las personas que sufren y padecen. Es mucho el tiempo que se ha perdido por rutas sin salida. Hay que asumir que nos hemos extraviado y procurar no desesperar por el desconcierto de estos días, pues las agendas todavía débiles pueden ser una oportunidad para la flexibilidad, para la potencialidad modeladora y para animarse en dar pasos a direcciones todavía no probadas.