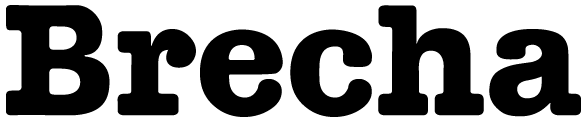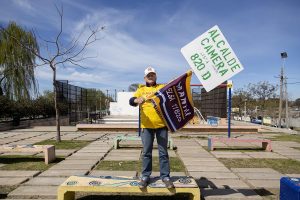Hay niños que concurren al jardín de infantes y gritan «cuerpo a tierra» cuando escuchan el vuelo de un helicóptero. Hay niños que se duermen en la escuela después de pasar la noche en vela asustados por una balacera, y hay otros que a corta edad ya participan en algún eslabón de la cadena del narco. También hay niños que pasan días sin ir a la escuela por miedo a transitar por la calle después de un enfrentamiento entre bandas. Y hay padres que se ausentan del trabajo por ese motivo. Hay padres que quieren muros más altos, o que se van del barrio, corridos por una violencia que les es ajena o porque ya no son funcionales a los intereses del narco, y se llevan a los niños, que dejan la escuela a mitad de año. Hay maestras que reciben mensajes de WhatsApp de alumnos escondidos debajo de una cama cuando la balacera comienza en el barrio, o que le tienen que notificar a un alumno que lo vinieron a buscar porque un primo o un hermano fue asesinado, tal vez a metros de la escuela. Hay maestras que ya huelen el aire espeso del barrio cuando algo está por suceder. O que tienen que terciar entre madres que llegan a la escuela a replicar entre los niños la guerra que es de los adultos. Hay maestras que hablan hace rato de territorio tomado o directamente de campo de guerra. Así es la vida en algunos barrios del noreste y el noroeste de Montevideo, y lo escrito en los párrafos anteriores, si falta hiciera decirlo, es parte de lo que Brecha recogió en conversaciones con maestras, educadores, psicólogos e investigadores que trabajan allí.
LA VIOLENCIA ESTÁ EN LA CALLE
La violencia vinculada al narco que se vive en algunas zonas del país no es una novedad. Las bandas familiares tomaron los barrios hace más de 20 años y fueron extendiendo su influencia a lo largo de estas décadas a base de fuego, amenazas y también favores. Una nota publicada en este semanario en 2014 narraba la reconfiguración de los vínculos sociales y vecinales que se dieron a partir del fenómeno y el silencio que –por miedo o por complicidad– ganaba a los habitantes de las «zonas rojas» (Brecha, 23-I-14).
Para ese entonces ya había balaceras con muertos y niños atemorizados. Pero, a diferencia de lo que sucede hoy, la violencia se daba sobre todo puertas adentro, en las casas, en las azoteas, en los fondos de las viviendas, en los pasillos de los asentamientos y los complejos, a los que ya entonces la mirada del Estado no llegaba. Lo que cambió ahora no es la violencia sino el escenario principal, que se desplazó a la vía pública y a la vista de todos. También es verdad que la frecuencia de las escenas ha ido en aumento; hay tiroteos a cualquier hora, imprevisibles, con armas de mayor calibre, cerca de las escuelas y los centros de salud. El año pasado, el 60 por ciento de los homicidios se cometió en la vía pública. Y en Casavalle, por ejemplo, la tasa de homicidios fue de 37,3 cada 100 mil habitantes, una cifra superior a la de cualquier país de América Latina (La Diaria, 26-III-24), lo que lo convierte en uno de los barrios más afectados de todo el «cinturón de homicidios».
«Cinturón de homicidios», así les dicen desde hace un tiempo los académicos a los barrios en los que se concentra la violencia letal en Montevideo. La franja la componen Casabó-Pajas Blancas, La Paloma, Tomkinson, Tres Ombúes-Nueva Victoria, Nuevo París, Peñarol-Lavalleja, Casavalle, Las Acacias, Piedras Blancas, Jardines del Hipódromo, Bañados de Carrasco, Punta de Rieles-Bella Italia y Villa García-Manga rural. Son 12 de los 62 barrios administrativos de la capital, según una investigación del sociólogo Ignacio Salamano de la que el semanario dio cuenta meses atrás (Brecha, 31-V-24), donde sucedieron el 51,1 por ciento de los homicidios cometidos entre enero de 2012 y noviembre de 2022, según la investigación. Allí también resultaron heridas el 77 por ciento de las personas que recibieron impactos de bala en Montevideo en los últimos cuatro años (El Observador, 1-IV-24).
LOS NIÑOS
¿Qué tiene que ver todo esto con los niños? «Todo cuanto sucede en los barrios impacta en nuestra cotidianidad y en cómo la comunidad educativa pueda o no sostener el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes», escribió la Asociación de Maestros del Uruguay en un comunicado difundido la semana pasada. Allí cuestionó a las autoridades del gobierno, en particular a las de la educación, por referirse a la violencia en los barrios como algo «externo» a los centros de enseñanza. «El narcotráfico se está expandiendo y calando en la existencia diaria de nuestros estudiantes, instalando lógicas nocivas de desprecio por la vida del otro: narcomenudeo, trabajos ilegales y precarios, adicciones. Esta situación no merece ser obviada y requiere de voluntades políticas y de un compromiso humano profundo para que nuestras chiquilinas, chiquilines y sus familias crezcan plenamente», afirmaron los maestros. Unos días después se dio a conocer un comunicado a raíz de una balacera que dejó un muerto. El texto está firmado por la comunidad socioeducativa del barrio Marconi: «Como trabajadores y trabajadoras, nos vemos expuestos y sentimos vulneradas nuestra integridad y nuestra vida. Como vecinos y vecinas, nos duele estar en medio de una situación que por momentos parece una guerra. Como equipos de trabajo, nos rompe el alma ver a nuestros gurises y gurisas llevados por la corriente de los llamados micro y narcotráfico, una corriente que se cobra demasiadas vidas a diario», decía el comunicado.
«Está la violencia que impacta en los niños que presencian los operativos y está la violencia que impacta en los niños con familiares que son detenidos en los allanamientos (en una reunión interinstitucional nos dijeron que hay 12 mil niños que tienen a su padre o madre presos). También está la violencia que se siente en el barrio cuando se sabe que va a haber un operativo, y entonces los padres se asustan y sacan a los chiquilines de la escuela más temprano, o directamente no los mandan.» La que va desgranando la lista es la psicóloga Carina Sagrera, secretaria general de la Asociación de Funcionarios de Primaria que desempeña funciones en el programa Escuelas Disfrutables. Sagrera también recuerda el aumento de casos de niños heridos de bala. Meses atrás, el presidente de la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica, Carlos Kierszenbaum, dijo que si antes ingresaba al Hospital Pereira Rossell «un niño herido de arma de fuego cada 67 días», ahora es uno cada 15 días. Dijo también que los casos son más graves porque aumentó el calibre de las armas y que apareció un tipo de herido que está vinculado a un mensaje mafioso dirigido a los padres.
Una maestra comunitaria de Casavalle cuenta que años atrás algún integrante de las bandas «avisaba» en la escuela que algo iba a pasar y que eso permitía cierta organización, al menos para que los chiquilines salieran antes y llegaran a sus casas. La muerte y la prisión de los líderes de las bandas que se disputan el control del barrio trajeron una nueva generación que dejó esos códigos de lado y ahora no hay aviso ninguno y ni siquiera el horario escolar es respetado. «Cuerpo a tierra», gritan entonces las maestras cuando empiezan las balas. Hay que ponerse a resguardo debajo de una mesa o una silla, lejos de puertas o ventanas. «Cuerpo a tierra», balbucean jugando los chiquitos de un CAIF (Centro de Atención a la Infancia y a la Familia) en Marconi cuando escuchan el helicóptero del Ministerio del Interior, cuenta ahora una maestra preescolar, que explica que en esas edades ver a los niños jugar arroja muchas pistas sobre lo que están viviendo. Otros niños, dice una maestra de Casavalle, cuando escuchan el helicóptero, empiezan a ponerse ansiosos al punto que tienen que levantarse de la silla y empezar a moverse para aplacar la ansiedad.
Y no solo ansiedad es lo que detectan las maestras, también hablan de la naturalidad con la que los niños se refieren a los narcos en el barrio o hablan sobre la noche que pasaron abajo de la cama para evitar las balas que venían de aquí o allá. «Yo tuve alumnos que, ante un allanamiento, eran los encargados de llevar la droga a otra casa», dice otra maestra comunitaria de la zona del noreste de la ciudad. A veces son niños que pertenecen a familias narcos y a veces hay niños que «pagan» las deudas que una familia genera con el narco. Eso es parte de la configuración social que se da alrededor del fenómeno. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, un narco paga el recibo de UTE de una familia que no tenía dinero, queda debiendo un favor, que a veces puede saldar de estas maneras.
Lo que sucede en las casas, el «modo de manejarse» de las familias ante las situaciones, está a la vista de los chiquilines, que quedan «expuestos a todo» y saben «qué contar y qué no».
La naturalización «asustante» de los chiquilines es una de las preocupaciones que más se repiten en las conversaciones con docentes. Una maestra comunitaria recuerda cuando una alumna estaba en su casa en medio de una balacera y le enviaba audios desde abajo de la cama. Al día siguiente fue a clase. «Ellos en un primer momento dicen: “Estoy bien, o cansado, o con sueño”, pero no mucho más. Están tan acostumbrados a eso que, a no ser que sea un evento muy cercano a ellos, no hay una reacción. De repente, una familia en confianza te dice: “Yo vivo al lado de Fulano, al lado de Mengano, ya no me animo ni a salir”. Pero una no le puede decir nada, las situaciones generan mucho nervio, mucha ansiedad de estar viviendo ahí, y una no le puede dar seguridad a ninguna familia.»
Varias de las maestras con las que conversó el semanario coinciden en que la forma más directa de observar las repercusiones de la violencia es la asistencia a la escuela. Si bien el ausentismo escolar no puede atribuirse exclusivamente a hechos vinculados a la violencia narco, lo cierto es que cuando hay un tiroteo, una muerte o un allanamiento, al otro día muchos niños cercanos al lugar del hecho no van a la escuela; a veces faltan un día, a veces no van por muchos días, otras veces ellos y sus familias abandonan el barrio y las maestras ya saben que es muy probable que el motivo esté vinculado al narco. Y así como algunos se van, otros niños llegan, en alguna ocasión, por poquitos días.
En una escuela de Casavalle hay una bala incrustada en una cartelera. Ahí quedó luego de alguna balacera un día cualquiera de 2017. La historiadora María José Bolaña, que hace décadas trabaja en el barrio, mira y no da crédito. Pregunta por qué dejaron eso ahí y la directora responde que esa es la realidad en la que viven. «Yo no sé si elegiría hacer memoria de esa manera», dice Bolaña, quien además entiende que aunque vivir una balacera es «muy impactante», no es la realidad de todos los días; «pueden pasar una semana, 15 días» antes de la siguiente. «Así funcionan este tipo de violencias, son como estallidos que te van marcando, te dicen “mirá que acá mandamos nosotros” y después volvés a tu vida cotidiana y dentro de un tiempo vuelve a pasar lo mismo, y es ahí donde falta actuación», reflexiona.
EL ESTADO FUERTE AUSENTE
Estos barrios están atravesados por la violencia y una de las violencias principales es el hambre, dice Bolaña apoyándose en su experiencia en Casavalle.
De acuerdo con Salamano, en los barrios en los que se ubica el «cinturón de homicidios» de la capital «se registran los ingresos medios per cápita más bajos, el mayor porcentaje de personas de 17 y menos años bajo la línea de la pobreza –por el método del ingreso–, la mayor tasa de desempleo global y en jóvenes, así como el mayor porcentaje de hogares con clima educativo bajo, entre otros».1
Según datos de la Encuesta Continua de Hogares procesados por el sociólogo Pablo Menese –difundidos por El Observador (28-V-24)–, un salario promedio en Casavalle, por ejemplo, es siete veces inferior a un salario de alguien que vive en Carrasco. El primero ni siquiera alcanza a ser un salario mínimo. En ese hogar hipotético –el de Casavalle– hay una alta concentración de menores de edad, los adultos que residen allí tienen –en promedio– la mitad de años de estudio que los habitantes de barrios más acomodados y la tasa de informalidad laboral es mayor que en otras zonas.
En la misma línea que Bolaña parece ir Lucía Rodríguez, quien fue directora de la escuela 196 y secretaria de la 382, ambas en Flor de Maroñas. Aunque sigue visitando las escuelas y participando en talleres, Rodríguez está jubilada, lo que le permite más libertad para hacer declaraciones. «Tenemos familias que tienen bocas en su casa. Eso hace que haya consumidores circulando por el hogar. Y el consumo y la droga acarrean armas también. Entonces, tenemos familias que han caído presas porque se han hecho allanamientos donde hay todo tipo de armas y droga. Y esos niños quedan desprotegidos. En primera instancia se los dan a un familiar, que por lo general se hace cargo. No se puede decir que no hay amor y cuidado para esos niños, pero ¿qué pasa?: viven en asentamientos, entonces, en una piecita vienen a estar los hijos, los sobrinos, los nietos. Viven nueve, diez personas en hacinamiento. Lo que pasa es que la droga atraviesa todo, no solo es el consumo, sino que es su sustento de vida. Al sacarles la venta y perder la boca, no tienen para dónde disparar.» O, como dice Sagrera: «El poder del narco es el dinero, hay que partir de esa base y de que la gente aquí no es empleable. De arranque está el problema de que no pueden dar la dirección porque viven en un pasaje, no tienen referencias o no tienen estudios terminados, ¿dónde vas a emplear a esa gente? Y viene el narco y te dice: “Te doy 2 mil pesos por día para que me lleves esta bolsita de acá para allá”. ¿Quién puede con eso? Desde mi profesión de psicóloga y desde mi lugar en la educación, la verdad que no tengo esa respuesta».
«Creo que lo que se ha agudizado es la falta de apoyo de otros actores más allá del maestro, el director y el equipo de Escuelas Disfrutables, que está muy menguado», entiende Rodríguez, e introduce el tema del retiro del Estado de los barrios. La falta de psicólogos infantiles es uno de los reclamos que se repiten. El programa Escuelas Disfrutables trabaja con duplas de psicólogo y asistente social. En total son 187 técnicos que trabajan en 2.300 escuelas de todo el país. Son bárbaros y trabajan bien, dice una maestra, pero su función es ayudar a apagar incendios: actúan cuando algún episodio lo amerita, van a la escuela, coordinan con otras instituciones para abordar la atención a la familia afectada. A veces se trabaja con los niños de la escuela, o de la clase, si existe esa demanda.
Las personas que mueren en la calle, dicen desde Maracaná, «son los primos, los hermanos o los padres de los gurises con los que trabajamos en las instituciones educativas». Pero en estos barrios la posibilidad de que un niño acceda a una psicoterapia es casi un milagro. Por ejemplo, hay tres psicólogos infantiles para toda la cuenca de Casavalle: uno en la policlínica Los Ángeles, otro en la policlínica Giordano y uno más en un centro cercano al límite del barrio. La situación en Maracaná no es mucho mejor. La espera para acceder a cualquiera de ellos supera el año. Ante alguna situación muy compleja, el sistema de salud ha hecho excepciones,
pero «son casos muy puntuales y es como de onda, en una comunicación entre instituciones y personas con voluntad», dice una maestra.
La falta de políticas de atención en territorio es la ausencia más notoria. La retirada de los SOCAT (Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial), que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social, y de los ETAF (Equipo Territorial de Atención Familiar), del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, además del programa Jóvenes en Red y el recorte de las maestras comunitarias, entre otras ausencias, debilitó el entramado de acciones para sostener a las familias. No es que la violencia no existiera cuando los programas estaban en los barrios, es que cuando golpeaba había un entramado que garantizaba cierto sostén.
«No estamos reclamando más políticas represivas, estamos pidiendo mayor presencia estatal. No estamos reclamando solamente un alto al fuego, estamos pidiendo políticas que corten una cadena violenta que siempre rompe por el eslabón más débil», dice el comunicado firmado por la comunidad socioeducativa de Marconi. La intención de no ceder ante el narco parece estar en todos los barrios. En Flor de Maroñas, en Marconi y en Maracaná, todos hacen referencias al trabajo conjunto de los equipos de las escuelas, los CAIF, los centros juveniles, los clubes de niños de cada zona. Se discute, se intercambia, se buscan soluciones, pero muchas veces «las acciones para intelectualizar se desvanecen frente al miedo», como dijo una integrante de un equipo de Maracaná, que remata: «Teníamos un entramado de políticas, de articulaciones con distintos programas, distintos técnicos, proyectos; todo eso se desmanteló y dejó en absoluta soledad a los territorios. Eso dio lugar a que la violencia tomara los barrios, no me cabe ninguna duda. Hay posibilidad de sostener la construcción de lo común cuando el Estado tiene presencia y dice: “Me paro acá desde distintas dimensiones a sostener un territorio que es de todos y todas”. Ahora, cuando eso no está, cuando nadie dice “esto es de todos”, puede venir uno y decir: “Ahora esto es mío”. Y eso es lo que está pasando, hay alguien que dijo: “Bueno, listo, suerte en pila, ahora esto es mío”».
1. Ignacio Salamano, Desigualdades territoriales en el derecho a la protección de la vida: una mirada espacial y temporal al comportamiento de la violencia homicida en Montevideo entre los años 2012 y 2022, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, diciembre de 2023.