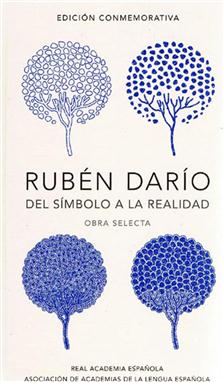Al torcer la curva, aparecieron. Dos bovinos solitarios aferrados como cabras en la empinada ladera. Recortados entre el verde, el cuero, negro, les brillaba humedecido al influjo doble del rocío y del primer sol de la mañana. Como si hubieran estado sudando después de una carrera o les acabaran de frotar el cuerpo con aceites de India. Junto a esa aparición amparada en la niebla, apareció, espectro de Brocken, un verso de Rubén Darío. Era, sí, ya se ha adivinado, aquel del “buey que vi en mi niñez echando vaho un día”. Memorizado por obligación de liceal y mantenido latente por el milagro mnemotécnico de su sonoridad, me traía por primera vez, en la carretera de Jinotega y después de un año de vivir en Nicaragua sin haber pensado realmente en el poeta, el nombre de Darío. No desde el ext...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate