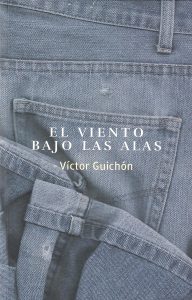—Contame algo que quiero pensar en otra cosa.
—Pero los muchachos están durmiendo.
—Vení, acostate conmigo y me hablás bajo.
—La enfermera ya me rezongó por acostarme contigo.
—A esta hora no viene.
Verano. Nadie en la ciudad. Un tipo vive en un edificio que parece un conventillo colonial en el bajo de la Ciudad Vieja. Está casi vacío porque todos sus vecinos se fueron a vacacionar. Se despierta temprano, lee, riega las plantas, almuerza y duerme una siesta larguísima, a la tardecita se levanta, se baña y sale a caminar por la ciudad vacía. El puerto, los contenedores, las grúas, el Cerro, el olor penetrante del ganado en pie que espera en silencio ser repartido por el mundo. Lo que hace en la noche para divertirse es cometer actos de vandalismo leve. Levanta objetos insólitos que recoge en la calle y los deja en las puertas de las casas, caños de escape, canastos de mimbre desfondados, una pierna de maniquí; pega cinta adhesiva transparente en las cerraduras, cambia de lugar las plantas de los balcones. En ese estado de impunidad, una noche, al volver al conventillo vacío, tuvo la mala idea de robarse la correspondencia que estaba en el buzón general desde hacía días.
—Pará que sentí ruido. Fijate si no es la enfermera.
—No, no hay nadie en el pasillo.
—¿Y ese ruido qué es?
—Son unos parodistas del tablado. Cuando el viento cambia de dirección, se escuchan los conjuntos.
Encontró un sobre con sellos de Italia dirigido a una mujer de nombre Berta y apellido japonés que supuestamente habitaba el apartamento 104, contiguo al suyo. Una carta manuscrita de otra mujer, en italiano, que le decía que había logrado resolver el diario de Lhote y que tenía que ir a hablar ya con Orlando Guatiguará porque se había complicado todo y corrían peligro. Creía tener las horas contadas, por eso mandaba copia de los resultados de la investigación.
Al tipo lo inquieta el tono de la carta. Se pone a buscar sobre ese nombre, Orlando: trabaja en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, el MAPI, a unas cuadras de su casa, supo. Desde que se mudó no vio nunca movimiento ni sintió ruido proveniente del 104. Se queda dormido, lo despiertan unos obreros que en alguna parte del conventillo arreglan algo. Va a golpear la puerta del apartamento contiguo. Nada. Busca una rendija de la oscura y gruesa cortina a ver si puede ver algo. Nada. Tantea la puerta, está sin tranca, entra, olor a encierro, oscuridad, partículas de polvo volando. Todo revuelto. Revisa estantes, roperos. Abre la heladera, sigue prendida, comida podrida, limones secos, en el freezer hielo y un táper. Adentro del táper, un papel doblado escrito con desprolijidad: «Ayuda, si encontrás esto es porque me pasó algo horrible».
—¿Te dormiste?
—No. Además, en cualquier momento viene el cambio de turno.
—Los de al lado duermen.
—Sí. Roncan.
—Duermen todo el día.
—Pobres.
Al otro día va al museo y habla con Orlando. Es un colombiano que parece un salsero de los ochenta. Está en el MAPI como investigador residente. Le dice que están en peligro. Se suben a un auto. No hablan. Recién a la altura de Melilla siente que Orlando se afloja. Le pregunta qué está pasando. Paran debajo de un árbol, el calor es abrasador. Las chicharras cantan frenéticas. Henri Lhote es un explorador de renombre. Descubridor de pinturas rupestres prehistóricas, en la región del Sahara. Investigó la hipótesis de que los prehistóricos tuvieron contacto con civilizaciones extraterrestres y que una de las más importantes estaba afincada en la Tierra. Falleció en 1991 en circunstancias dudosas, desaparecieron sus diarios, archivos y documentación. Lhote sospechaba algo, porque antes de su muerte había transcrito sus diarios y bitácoras de investigación a una clave cifrada que solo él conocía. Se dice que finalmente había podido demostrar su teoría. Esto habría despertado un revuelo, y no solo científico, pues se comentaba que esa civilización poseía tesoros invaluables, que incluían piedras preciosas, oro y tecnología de un desarrollo inimaginable para la humanidad. La italiana era arqueóloga, compañera de Orlando en la Universidad de Bolonia, obsesionada con los diarios de Lhote. Provenía de una familia poderosa de la Unione Corse y a su vez era sobrina de Lucien Sarti. Cuando se recibieron, Orlando se fue a Buritaca, Colombia, y encabezó una investigación arqueológica sobre los kankuamos, y la italiana a Manila, donde extrañamente no ejerció de arqueóloga, sino que terminó siendo gerenta del banco Nugan Hand. Orlando se enteró cuando explotó el escándalo del banco y sus implicaciones con el crimen organizado y leyendo los diarios vio el nombre de la italiana. Un día, en un café de Liubliana, luego de dar una conferencia en la universidad de esa ciudad, ella se le apareció. Estaba eufórica. Tenía el dato de dónde estaban las cosas de Lhote, las iba a recuperar y, cuando lo hiciera, quería armar un equipo para decodificarlas. Orlando aceptó y se volvió a Colombia. Al mes le llegó parte del material fotografiado para que fuera analizándolo. La tana decía también que había enviado a otro colega, en Montevideo, la llave para destrabar todo, una libreta llena de códigos que, una vez descifrados los diarios, permitiría precisar el lugar exacto de la civilización extraterrestre. Pero todo se desmadró. Primero Orlando vio en televisión las repercusiones de la matanza de Peshkopi, donde aparecieron muertos más de veinte integrantes de la mafia albanesa, se dice que en manos de la vieja Unione Corse, que buscaría objetos antiguos robados. Orlando llamó a la italiana, quien le confesó que había hecho un trato con la mafia: ellos recuperaban el material, financiaban la investigación y se quedarían con los tesoros hallados. A Orlando le pareció una barbaridad y se bajó del proyecto, aunque siguió investigando por su cuenta. Poco tiempo después recaló en Montevideo. Allí recibió una llamada de la italiana en la que le decía que los albaneses estaban dispuestos a recuperar lo suyo y a vengarse de todos los involucrados, incluido el equipo de investigación. Orlando simplemente siguió su vida normal, esperando que pasara lo que tuviera que pasar. Y no pasó nada, hasta que apareció este tipo en el museo preguntando por él.
—¿Viste que hoy no vinieron a hacerte el control de las tres de la mañana?
—Y no, capaz que ya ni les importo.
—Bueno, pero seguís internada, te tienen que cuidar.
—No sé.
—¿Qué?
—¿Qué qué?
—¿Qué pensás?
—No sé, si algún día esta pena se irá.
Nos descubrieron, no sé cómo, pero nos descubrieron, le dijo Orlando. Venía una camioneta a toda velocidad, con gente armada asomada por las puertas laterales. La persecución empezó en Melilla y terminó cerca de Las Brujas. De la camioneta disparaban con armas de grueso calibre y les fueron diezmando el auto, que en un momento se dio de lleno contra un quebracho. Orlando murió, el otro agarró todo lo que pudo y salió de la chatarra. Olor a gasoil y caucho, a aceite quemado y sangre. Atravesó un alambrado, se arrastró como una mulita por la vegetación alta, estaba herido. Recostado contra un ombú, vio venir a los de la camioneta. Cerró los ojos y trató de descansar. Cuando se acercaron los tipos, un enorme enjambre de abejas que tenían su panal en el árbol los atacó con tanta violencia que los mató. El tipo vio una herida en su pierna, que sangraba mucho, y se desvaneció. Despertó al otro día, mareado, con sed, pero vivo. Las hormigas que tenían su hormiguero a pocos centímetros habían cicatrizado la herida.
Hasta ahí todo lo que se supo de él. Se comenta que encontró la ubicación exacta de la comunidad alienígena. Los últimos que lo vieron fueron una pareja de jóvenes que estaban internados en la misma sala de hospital que su novia. Dicen que toda la noche se la pasaron hablando sobre una historia de arqueólogos, extraterrestres y mafia y que al amanecer desaparecieron, dejando una libreta con unos códigos extraños olvidada en la mesa de luz de su lado de la sala.