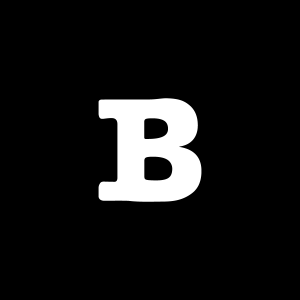La historia la cuenta el diario italiano Il Manifesto en una muy breve crónica. Transcurre en el municipio de Ascoli Piceno, en la región italiana de Las Marcas. Allí, a las puertas de una planta del laboratorio Pfizer, representantes de centros sociales de la zona se plantaron con carteles reclamando la expropiación por el Estado de las vacunas contra el covid-19. Protestaban contra la mercantilización de la salud, contra la impunidad con que se mueven las transnacionales, en general, y las del sector farmacéutico, en particular, especialmente durante las crisis sanitarias, muy especialmente en esta crisis sanitaria. Un sindicato los apoyaba. No todos, sólo el de la sección de la Confederación General Italiana del Trabajo, la confederación obrera mayoritaria, que muchos años atrás era considerada la central «del Partido Comunista». El sindicato reclamaba, además, contra los despidos directos e indirectos en esa fábrica a pesar de que las ganancias globales de la Pfizer en estos meses han crecido a mayor ritmo que la propia pandemia, que Ascoli era considerado tradicionalmente por la propia megaempresa como uno de sus «polos más productivos» en Europa y que la producción en la usina de Las Marcas no había caído.
En Ascoli no se fabrican vacunas, pero sí antivirales que se utilizan en el tratamiento del covid-19. La planta italiana tuvo su mayor gloria cuando abastecía a casi toda Europa de Viagra y del antidepresivo Xanax. Una metáfora perfecta de Las Marcas, una provincia bipolar que se mueve alternativamente entre la euforia y la depre, apunta Il Manifesto. Hoy tira francamente a la depre, y también a la resignación, que domina hasta a los propios trabajadores de la fábrica de Pfizer. Perdieron 500 compañeros en poco tiempo, ellos deberán trabajar más para suplirlos y, mientras, los ingresos de sus patrones globales aumentaron. Pero las protestas vienen sobre todo de fuera, de unos grupos de jóvenes que plantean cosas medio locas, como que la salud no puede ser un territorio de lucro como cualquier otro. A Pfizer le resulta hoy mucho más rentable deslocalizar: le sobra gente. Algunos de los sindicatos lo entienden. «Son las reglas del mercado», dijeron los directivos de la empresa cuando algunos periodistas les preguntaron por qué despedían en Ascoli. Y lo mismo dijeron cuando les preguntaron por qué consideraban tan disparatado que esa gente de los centros sociales que manifestaba en las afueras de su fábrica planteara que en tiempos de pandemia una vacuna que podría curar debería ser considerada un bien social y que las patentes de Pfizer, de Astrazeneca, de Moderna, de las empresas todas, sobre esos productos, deberían ser suspendidas, expropiadas por los Estados. Que si es cuestión de leyes, las leyes se cambian.
Pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Cómo se puede pensar así?, razonaron los ejecutivos. ¿Qué empresa invertiría en innovación y en tecnología si no pudiera tener una buena y justa ganancia? Si ese es el motor que mueve el mundo. Los de los centros sociales planteaban, en cambio, que cómo era posible que se naturalizara a tal punto el descaro, decían que no se podía desligar los despidos en Ascoli de las ganancias exorbitantes de la Pfizer, que la lógica en un caso y en otro era la misma aunque a primera vista no lo pareciera: «Que las vacunas deben pagarse y que los trabajadores, si son inútiles, deben quedar por el camino», resumió Il Manifesto. Decían que se trata de cambiar esa lógica. Y escribían en un volante que las vacunas son hoy «un campo de batalla político», y que quienes las poseen «tienen una influencia directa sobre el conjunto de la producción económica y la reproducción social» y fijan reglas ante las cuales los Estados son impotentes, entre otras cosas, porque quienes los manejan, en casi todo el mundo, son quienes han creado las actuales reglas del juego y están muy lejos de querer modificarlas. Que es muy común que las mismas personas –o sus amigos, o sus parientes, o sus colegas, o sus socios en el país y en el exterior– estén de ambos lados del mostrador. El viejo sistema de las puertas giratorias.
Y decían también los de los centros sociales que cómo no va a influir la ideología en el manejo de las vacunas, y de la pandemia, y de las salidas a la pandemia, y de la entrada al nuevo mundo pospandémico. Que la naturalización de unas reglas del juego nada tiene de natural, y todo de construcción cultural, de construcción política. En fin, de ideología.
* * *
«Por ahora la vacuna no ha hecho mucho más que desnudarnos», escribe en su blog Cháchara el escritor y periodista argentino Martín Caparrós. «Hacía mucho que nada mostraba con tanta claridad cómo está organizado –dividido– el mundo en que vivimos. Las cifras son brutales: al 7 de febrero se habían aplicado 131 millones de dosis: 113 millones en Estados Unidos, China, Europa, Inglaterra, Israel y los Emiratos Árabes; 18 millones en todos los demás. Unos países que reúnen 2.200 millones de habitantes, el 28 por ciento de la población del mundo, se habían dado el 86 por ciento de las vacunas. O, si descontamos a China y concentramos: el 10 por ciento de la población del mundo se aplicó el 60 por ciento de las vacunas.» Y, si hablamos de muertos por la pandemia, es América Latina la que los pone proporcionalmente mucho más que el resto: una cuarta parte del total de fallecidos, con 8 por ciento de la población del planeta.
El miércoles 24, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef informaban que Ghana estaba recibiendo las primeras dosis de vacunas gratuitas entregadas en el marco del programa multilateral Covax, previsto para los países de ingresos bajos y medios. Seguirán otros países africanos y latinoamericanos, incluido Uruguay. Pero en total este año Covax no podrá ir más allá de las 2.000 millones de dosis, que darán para unos 1.000 millones de personas. Una enormidad quedará sin vacunar. Hay países, sobre todo africanos, muchos asiáticos, algunos latinoamericanos, que no podrán pagar ni un centavo por hacerse de los frasquitos presentados como milagrosos. Si nada cambia, deberán esperar hasta 2022, tal vez hasta 2023 para que les lleguen las dosis vía Covax. Canadá, mientras tanto, reservó una canasta de vacunas que da para inocular a entre cinco y nueve veces a toda su población, según la fuente que se tome: la agencia Bloomberg habla de cinco, el inmunólogo irlandés Luke O’Neill, de nueve. Por los mismos andariveles juegan Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea.
En África no se sabe ni de cerca cuántos enfermos de covid-19 hay, como no se saben tantas otras cosas. Las cifras oficiales están absolutamente por debajo de la realidad, porque los test que se realizan son muy pocos. Pero sí se sabía que hasta mediados de enero sólo se había vacunado a 7.000 de sus más de 1.200 millones de habitantes. Organismos internacionales calcularon en 2017 que una cuarta parte de los enfermos por diversas dolencias en el planeta se concentran en ese continente, recordaron las periodistas Séverine Charon y Laurence Soustras en la edición de diciembre del mensuario francés Le Monde Diplomatique. Son pacientes de enfermedades que en otros lares se curan más o menos fácilmente y de las que los ricos no mueren, tampoco en la propia África. De esas enfermedades seguirán muriendo probablemente los africanos pobres, es decir, buena parte de la población del continente, cuando el covid-19 pase, porque importa poco a los laboratorios destinar dinero a intentar curarlas. África representa apenas el 2 por ciento del gasto sanitario mundial, que en 2015 se estimaba en cerca de 10 billones de dólares anuales (El País de Madrid, 4-VI-19). En muchos de los países de lo que alguna vez se llamó tercer mundo, «las vacunas se devoran los presupuestos de salud para que, una vez que pase la tormenta, hospitales y quirófanos queden igual de maltrechos [que] como estaban antes», apunta en la revista argentina Mu la psicóloga y feminista boliviana María Galindo.
* * *
India, Sudáfrica, Pakistán, Mozambique y la ex-Suazilandia plantearon a fines del año pasado en la Organización Mundial del Comercio que los fabricantes de las vacunas renunciaran por un tiempo a sus patentes de propiedad intelectual. Por un tiempo –insistieron, remarcaron–, hasta que lo más grave de la pandemia pase. Después, podrán seguir haciendo sus negocios as usual. Pero no hubo caso (véase «Militar la patente», Brecha, 15-I-21). Se opusieron fundamentalmente los países centrales, que salieron en defensa de «sus» empresas a pesar de ser ellos mismos rehenes de esas transnacionales (ahí están los retrasos, las promesas incumplidas, los precios al alza), a las que además financiaron chichamente para que pudieran producir sus fármacos.
Un informe de BBC Mundo, difundido el 15 de diciembre, a partir de un trabajo de la empresa de análisis de datos científicos Airfinity, señala que hasta esa fecha los gobiernos llevaban invertidos 8.600 millones de dólares en la búsqueda y el desarrollo de vacunas y que otros 1.900 millones habían provenido de organizaciones sin fines de lucro. La inversión propia de las empresas se había limitado a 3.400 millones, pero la plata de los Estados, en vez de ir prioritariamente hacia los laboratorios públicos, fue para los privados. «Sólo cuando los gobiernos y las agencias intervinieron con promesas de financiación [las grandes farmacéuticas] se pusieron a trabajar», señaló el medio británico. Hasta entonces no veían el negocio. Ahora sí lo ven, sobre todo a futuro: pocas inversiones propias y, cuando el covid-19 se cronifique y puedan volver al mercado normalmente, venderán sólo al que pague lo que ellas exijan.
Mientras tanto, alguna que otra condicioncita impusieron a sus compradores. Más aún a los que menos pueden pagar pero tienen menor capacidad de negociación y presión. Pfizer ha destacado por su voracidad. Brecha reveló el mes pasado que la transnacional estadounidense les reclamó a los países latinoamericanos con los que negoció que pusieran activos soberanos –sedes diplomáticas, bases militares y reservas en el exterior, entre otros– como garantía ante eventuales causas legales (véase «Leoninas», Brecha, 29-I-21). A Perú le pidió renunciar a su inmunidad soberana en materia jurídica y eximir a la empresa de responsabilidad ante posibles efectos adversos y retrasos en las entregas. Argentina no aceptó las vacunas en esas condiciones. Tampoco Brasil (demasiado es demasiado hasta para Jair Bolsonaro). De acuerdo con un artículo publicado esta semana por el Bureau of Investigative Journalism y la asociación peruana Ojo Público, un cuarto país de la región, no mencionado «porque sigue negociando», manifestó, al parecer, reticencias a algunas cláusulas. Pfizer ya tiene acuerdos de suministro con nueve países de esta región: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú. Y Uruguay. Los términos de esos acuerdos son confidenciales. Así es con los acuerdos con las transnacionales. Llámense Pfizer o UPM. Y así es con muchos gobiernos.
* * *
El inmunólogo irlandés O’Neill les dijo a los países ricos que era de su propio interés donar sus sobrantes de vacunas a los más pobres. No acepten suspender ninguna patente. No. Hagan como Bill Gates, como Elon Musk: sean filántropos, donen algo de lo mucho que les sobre. Esa es la condición, afirmó, para que ustedes mismos, señores ricos de los países ricos, puedan en relativamente poco tiempo recuperar su libertad de viajar para hacer negocios o turistear, de volver a salir, de volver a vivir la vida, porque los pobres del mundo seguirán migrando aunque les pongan mil vallas, les levanten mil muros o los traten de aventar con cañoneras en el Mediterráneo o en otras aguas. Y si no se vacunan, los contaminarán. Y ustedes volverán a necesitar que los ciudadanos de los países «de afuera» de su cortina de dinero los visiten, que vayan a trabajar a sus países, que hagan hijos en sus países para que la población crezca. Cual José Mujica a los empresarios yoruguas (no sean nabos, mijos, denles algunas migajas a sus trabajadores, así pueden seguir ganando sin que los molesten), O’Neill les dijo a los países ricos: piensen en ustedes y verán que es buen negocio la filantropía.
Pero parece que ni con eso la gula vacunística encontrará un coto, porque no se avizora por el momento reacción alguna en esa dirección. En enero, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue bastante más duro que su colega europeo (ambos son inmunólogos) al denunciar la voracidad de los países ricos. Habló de «nacionalismo de las vacunas» y lo calificó como «moralmente indefendible, epidemiológicamente negativo y clínicamente contraproducente». Y se metió un poquito más con el sistema que genera ese tipo peculiar de «nacionalismo». Se refirió, por ejemplo, explícitamente a los «mecanismos de mercado». Dijo que son «insuficientes para conseguir la meta de detener la pandemia logrando inmunidad de rebaño con vacunas» y defendió el papel de la sanidad pública, la necesidad de reforzarla, y se refirió a la decadencia en que se encontraba incluso en el primer mundo como consecuencia de recortes y ni que hablar en el resto del planeta. «Tengo que ser franco: el mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral, y el precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres», clamó igualmente el jefe de la OMS.
* * *
Pero es de apostar que no habrá colas para seguir de manera estable los consejos del bueno de Tedros. Es cierto que en los primeros meses de la pandemia hubo amagos de que el Estado retornaba –buenamente– por sus fueros tras décadas de neoliberalismo. Se habló de neokeynesianismo y asomó alguna lucecita de que se pudiera estar pergeñando alguna salida que no nos retrotrajera a lo de antes. Y es cierto que muchos países –no Uruguay, precisamente– invirtieron lo que nunca en ayudas sociales. Estados Unidos se salió de las cuadraturas del credo y el muy liberal de Donald Trump hasta forzó a la General Motors a fabricar respiradores para los pacientes con covid-19 que comenzaban a morir por trojas en los CTI mientras la megaempresa retaceaba los aparatos. Pero sucede así en las crisis: parece que un cambio radical se dibuja casi que a la vuelta de la esquina, pero luego se vuelve al casillero de partida, porque «los reflejos de clase, los intereses de quienes detentan el poder en la mayoría de los países, en las transnacionales, pueden mucho más que los efímeros respingos de los momentos más duros», se dijo en Ascoli. Y aunque las «condiciones objetivas sobran» para un cambio radical, las subjetivas sufren una anemia profunda y porfiada.
* * *
Por el medio, además, pasó el miedo. Pasa el miedo. La contracara del retorno por sus fueros de la defensa de lo público es el reforzamiento de los controles, de los mecanismos de represión: que la urgencia securitaria se haya incluso adelantado a la urgencia sanitaria. «A primera vista hay como una paradoja: la primera respuesta de los Estados a la crisis sanitaria es securitaria», escribía allá por los primeros tiempos pandémicos, en la edición de mayo de Le Monde Diplomatique, el investigador francés Félix Tréguer. «Incapaces por el momento de oponer un tratamiento al virus, mal equipados en camas de reanimación, en test de rastreo y en mascarillas de protección, es a su propia población a la que los gobiernos erigen como una amenaza. Pero la paradoja es sólo aparente. A través de los siglos, las epidemias marcan episodios privilegiados en la transformación y la amplificación del poder del Estado y la generalización de nuevas prácticas policiales, como el fichaje de las poblaciones.» Y ahí vemos a las grandes tecnológicas como Google, como Facebook, como Amazon, como Tesla, estableciendo acuerdos con las farmacéuticas –ambos están entre los sectores más ganadores de esta crisis– y con los Estados, supuestamente por buenas causas. Da para temer en estos tiempos de exacerbación del «capitalismo de vigilancia» (véase «Orwellianas», Brecha, 16-I-21), pero eso también lo naturalizamos y ponemos el acento en lo bueno de los avances tecnológicos. «Preferimos no ver lo otro», escribía Caparrós en su columna. Cuando el terremoto de Haití de 2010, que mató a un cuarto de millón de personas, vimos con naturalidad desembarcar en la pobre isla a cientos y cientos de marines. En los informativos en bucle de los canales de televisión vimos decenas de veces la llegada de los aviones con sus soldados armados a guerra, sin preguntarnos qué iban a hacer, el porqué de una respuesta securitaria a una crisis sanitaria, humanitaria, social. Las brigadas de médicos cubanos pasaron, en cambio, desapercibidas. Cuestión de focos.
Hoy no se trata de decir que no hay que cuidarse. No es eso, escribe Galindo en Mu. No hacerlo no te hace más libre, sino menos empático. Pero estamos naturalizando todo un «léxico pandémico» que tiene una carga simbólica particularmente pesada. Y cita: Cuarentena, confinamiento, distanciamiento social, aislamiento, toque de queda, bioseguridad. El encierro. Hasta el propio teletrabajo, que viene para quedarse y supone toda una revolución en las relaciones laborales. O la noción de actividades esenciales, que coloca a quienes las ejercen en los primeros planos, pero no les da más derechos (¿han aumentado sus ingresos las cajeras de los supermercados, los pibes de los deliveries? Acaso sí los trabajadores de los frigoríficos, porque en muchos lados tienen sindicatos fuertes, y ahí el acento acaso habría que ponerlo en eso: porque tienen sindicatos fuertes…).
«La pandemia es un hecho político no porque sea inventada, inexistente o haya sido producida artificialmente en un laboratorio. La pandemia es un hecho político porque está modificando todas las relaciones sociales a escala mundial y es por eso legítimo y urgente pensarla y debatirla políticamente», piensa la boliviana. Algo así decía también el filósofo español Santiago Alba Rico en una columna reciente en Rebelión. Partiendo de una idea de Richard Horton, un científico británico de alto nivel que es jefe de redacción de la revista The Lancet, hoy ya de moda, Alba Rico decía que el mundo no está hoy ante una pandemia, sino ante una sindemia, es decir «ante una pandemia en la que los factores biológicos, económicos y sociales se entreveran de tal modo que hacen imposible una solución parcial o especializada y menos mágica y definitiva. El problema no es, pues, el coronavirus. El problema es un capitalismo sindémico en el que ya no es fácil distinguir entre naturaleza y cultura ni, por lo tanto, entre muerte natural y muerte artificial».
* * *
Ante la magnitud de estos cambios, de la rapidez pandémica de estos cambios, estamos hoy inertes, desconcertados, a la intemperie. «Los sujetos sociales están siendo diluidos por fatiga, por falta de ideas, por luto, por incapacidad o imposibilidad de reacción», apuntaba Galindo. Decía también que «hay personas despojadas que se están reconstituyendo como sujetos sociales con capacidad interpeladora. Aquellas personas que se vuelcan sobre los animales para reintegrarse como animales, o las que producen salud, alimentos o justicia con sus colectividades son quienes no han sido paralizadas por el miedo». Cree que de ahí puede venir algo. Tal vez. Pero ella misma aclara desde el principio de su nota que no escribe «desde Bolivia, sino desde un territorio que se llama incertidumbre». Y ahí, en la incertidumbre, está otra de las claves. Cómo hacer para cambiar un mundo que se sabe que va al abismo cuando nos abruman las dudas. Una certeza, una grande, hay entre quienes en serio quieren salir de «esto»: «La pandemia es el capitalismo». Es el título de su nota, es la esencia de la de Alba Rico, acaso el pensamiento de Caparrós y el de muchos otros que andan por ahí, a menudo aislados, a veces juntos. «La velocidad de los cambios es la velocidad de una metamorfosis profunda. Interpretarla a riesgo de equivocarnos es nuestra apuesta», termina Galindo.