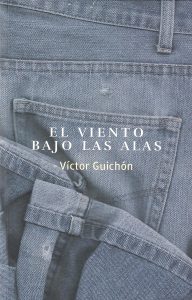Fue durante la noche que dejé de comprender, y no mucho después, con la canción, cuando empecé a recordar.
Había encontrado a la chica yo mismo en su cabaña. Esa mañana, cuando volví al camping tras hacer las compras para mi cena solitaria de Navidad, me pareció escucharla discutir por celular y caí en que sus amigas se habían ido. Después aprontó las cosas de la playa, me saludó como se había acostumbrado a hacerlo los últimos días («chau, antropólogo») y partió. Fue la última vez que la vi con vida; después de mi cena, a eso de las once, salí a dar una vuelta por el pueblo para ver el festival a la medianoche. Desilusionado con la triste performance –con toda esa gente que se tomaba con estudiada seriedad su reconstrucción de los ritos del norte lejano–, volví más temprano de lo que había planeado, preparado para emborracharme solo en la cabaña y caer inconsciente en la cama mucho antes de las primeras luces del 25 de diciembre. Entonces vi un resplandor como de televisión en la cabaña vecina; reparé en la puerta abierta y el silencio, pero quise creer que ella seguía sola, así que tomé una botella de espumante y dos copas y la fui a buscar.
Comprendí que la habían matado a golpes y la botella de espumante y las copas se estrellaron contra el piso. La puerta abierta, la luz amarillenta que parecía empozada en el interior y el cuerpo de la chica configuraban una especie de monstruo, y, como si me supiera de pronto dentro de un sueño, sentí que debía escapar de allí, pero, también, que por más que huyera, algo ya me había alcanzado y hecho partícipe de un acontecimiento espantoso. Corrí hacia la caseta de vigilancia (no había nadie) y después hacia la administración (también vacía). Caí en que todo el mundo debía de estar en el centro, en el festival o en la rambla, pero seguí buscando. Finalmente encontré al cuidador nocturno, muy borracho, conversando con el administrador y su mujer. Traté de explicarles, pero no logré articular nada claro, así que concluyeron que estaba tan alcoholizado como ellos y empezaron a abrazarme y tocarme, como si quisieran hacerme bailar allí en el lugar. No me jodan, les grité, hay una chiquilina muerta. Y eso sí lo entendieron.
Los conduje hasta la cabaña; el cuidador se dobló contra un pino y vomitó violentamente. Recuerdo haberme sorprendido ante lo extremo de la reacción, tan diferente a la del administrador y su esposa, que examinaron la escena y después se miraron entre sí para decir que era una noche «complicada», que la Policía quién sabe cuándo «aparecería» y que era la primera vez que «algo así» pasaba en el camping. Yo no supe qué contestarles, apenas me salió un tímido pero algo hay que hacer,cuya única respuesta fue una especie de orden por la que yo debía quedarme allí, esperando lo que fuese necesario hasta la llegada de la ley.
Me senté en el escaloncito de la entrada a la cabaña, con la espalda apoyada en el borde de la puerta y el cuerpo de la chica derramándose hacia mi campo de visión. A lo lejos se oían una plena y los últimos ecos de la pirotecnia; mientras, yo pensaba en la chica y en que días atrás se me había acercado para preguntar por qué yo tenía tantos libros en la mesita junto a la hamaca paraguaya. Soy antropólogo, le dije, como si esa fuera la respuesta más clara posible.
Pensé que algo raro en la luz parecía adensarse del amarillo al naranja. Pensé que era mi quinta noche en Punta de Piedra y que el 26 debía volver a Montevideo. Pensé que la Policía iba a demorar hasta la mañana o, peor, el mediodía siguiente. Pensé en mis planes no realizados, en lo poco que había avanzado la investigación, y pensé sobre todo en mi infancia, en los veranos de los años ochenta y noventa. Qué extraño retorno, me dije, terminar así una Nochebuena, junto a una chica recién asesinada. Pero había algo más, que no terminaba de encontrar.
No sé cuánto tiempo pasó, mi celular se había descargado y no me atreví a abandonar el puesto, pero debieron ser dos o tres horas, más o menos, y entonces apareció una mujer. Me trató como si yo fuera pariente de la chica, con el mismo tipo de respeto que cabría esperar en un velorio o un entierro, y se quedó allí haciéndome compañía tras mirar concienzudamente el cuerpo. Me preguntó cómo me llamaba y a qué me dedicaba; le dije Federico, le dije antropólogo, como a la chica días atrás. ¿Y eso?, preguntó. Le conté que estaba haciendo trabajo de campo para un paper sobre la comunidad sueca de la zona y la manera en que se integraron al pueblo y a los balnearios vecinos. Le hablé de los viejos balleneros que aparecían en crónicas del siglo XIX y del origen del festival navideño del poste y las cintas –ella simplemente lo entendía como un enorme árbol de Navidad un poco abstracto–, importado (y traducido al verano austral) desde la Suecia rural.
—¿Y usted es sueco? No es que lo parezca mucho, perdón…
—No, no, claro que no. Yo más bien soy…
—Yo soy india, ¿sabe? A lo mejor es como si le dijera que soy un fantasma –la mujer hablaba con la seriedad que imponía la situación–, pero si usted estudió a los suecos, yo estudié a los indios que vinieron antes que yo. Antes de los guenoas, los yaros, los chanaes. Ahí están los cerritos, seguro usted sabe de qué hablo. Aunque nadie sabe por qué desaparecieron o a dónde se fueron.
Sentí que estaba haciéndome una advertencia y le respondí que había leído sobre la cultura de los mounds o cerritos de los indios, extinguida miles de años antes de la llegada de los españoles.
—Pero si todo Uruguay es un cementerio indio. Acá eran tierras sagradas. No, sagradas no –se corrigió–, eran tierras temidas. Por los constructores de los cerritos y antes de que ellos llegaran también. Estoy segura de que sus suecos lo supieron cuando empezaron con eso del arbolito de Navidad. ¿Usted lo vio hoy? Llena de turistas Punta de Piedra. Parece que quisieran protegerse de algo o hablar con algo.
Le dije que sí y ella adivinó mi desilusión.
—Antes de que salga el sol va a ver el de verdad, no ese que le muestran a cualquiera.
Hizo un gesto que no comprendí y se levantó.
—Ahora van a venir a buscar el cuerpo.
—¿La Policía?
—Esta noche no hay Policía que valga.
Me quedé solo una vez más, pero no por mucho tiempo. La mujer regresó con una pareja cuya edad no pude leer; podían tener mi edad o ser muchísimo mayores que mis padres, podían ser suecos, podían ser indios, podían ser como yo, hijos de españoles o italianos.
—A ver si da una mano –dijeron. No supe cómo negarme, así que tomamos el cuerpo entre los cuatro y lo cargamos hasta el portón del fondo del camping, donde nos esperaba una pickup. El administrador estaba al volante, pero no me saludó, habló o miró siquiera.
Subimos el cuerpo al vehículo y nos acomodamos en los asientos traseros.
—Usted es de por acá –dijo la mujer que se había presentado como india–, a mí no me venga con eso de los suecos. Usted pasó acá mucho más tiempo del que recuerda.
Empecé a explicarle que desde que nací hasta 1997, cuando murió mi abuelo, había pasado todos los veranos ahí en Punta de Piedra, pero que después jamás había regresado. Hasta ahora, agregué. Sonrió y negó con la cabeza. Me pareció que la pareja de edad indeterminada compartía una risita.
La noche era más luminosa de lo que cabía esperar o incluso imaginar. Tomamos un camino de tierra y recorrimos unos pastizales agrestes. Vi todos los detalles de aquellas hojas, ramas y troncos bajo la luz extraña, espectral. Me pareció que íbamos a meternos en el monte.
La pickup se detuvo en un descampado. La claridad parecía más intensa, pero también recuerdo haber visto algunas estrellas. En el centro del predio donde estábamos había un montículo, como una pequeña duna o colina cubierta de césped que, dada la conversación de un rato atrás, debía ser un cerrito de indios. Nos esperaba un pequeño grupo.
—Sabés hacia dónde mirar –me dijo alguien, una voz familiar.
Desde más allá del cerrito venía una multitud. Sin pensar en qué estaba haciendo, ayudé a dejar el cuerpo de la chica sobre la cima y bajé rápidamente. Retrocedí hacia la pickup mientras levantaban el poste y prendían el fuego.
Era el pueblo de Punta de Piedra, me pareció, y eran también turistas y gente de los alrededores. Somos de la zona, como decía mi abuelo, cuando usaba ese nosotros que a mí tanto me costaba. Estaban cantando una canción lenta y deprimente en la que se hablaba del pasado, de la tierra y sus bendiciones, de los horrores que habitaban el monte o la tierra misma, del precio a pagar por la vida allí, de algo a lo que temían los que levantaron los cerritos.
Me descubrí cantándola también, como si viniera desde muy hondo en mi memoria, como si hubiese tardado más de cuarenta años en abrirse camino una vez más hasta la luz.